«Todo lo que no se da, se pierde» (CHARLES PÉGUY).
«No somos, sino que esperamos ser» (BLAISE PASCAL).
FENOMENOLOGÍA DE LA MUERTE Y DE LA INMORTALIDAD
1. Para comprender la muerte a la luz de la inmortalidad
El tema de la muerte es un tema que se impone. Esquivarlo sería una sencilla falta de realismo. Nada tan cierto como la muerte, decía Séneca. Y san Agustín lo mismo: «todo es incierto; sólo la muerte es cierta». «En este mundo nada es cierto, menos la muerte y los impuestos», decía en una ocasión Benjamin Franklin. Pero a pesar de esta certeza y de la universalidad fáctica de la muerte humana, han sido muchos los modos, y a veces casi opuestos entre sí, en que ha sido comprendida y explicada. Ocurre a veces que las cosas más inmediatas, más obvias y conocidas (el tiempo, el ser, la felicidad) son las más polifacéticas, las más difíciles de entender y describir. Por eso, comienzo estas reflexiones partiendo de una común fenomenología de la muerte, descrita ampliamente por filósofos y literatos de nuestros tiempos (y de otros). Menciono tres aspectos.
Primero: la muerte se hace presente en medio de la vida del hombre. El hombre no sólo es un ser que en un futuro morirá, sino que de algún modo ya en esta vida está muriendo, y lo sabe. Ciertamente, el hombre percibe la muerte como fin de su existencia en la tierra, específicamente como la ruina de la existencia corporal, como una ruptura –por lo que se puede ver– de las relaciones que le unen con los demás hombres, consigo mismo, con sus proyectos y aspiraciones. Alguno ha descrito la muerte como «el triunfo de la irrelacionalidad total». Pero la muerte también es algo que se hace presente en el ‘ahora’ de la vida humana. Max Scheler, en su obra Muerte y supervivencia, ha descrito con maestría la vida del hombre que va hacia la muerte, percibida como una constricción y un encogimiento siempre mayores de las posibilidades reales que están a su disposición. La muerte, dice, nos es conocida por medio del envejecimiento, y llega a ser parte del tejido de la vida misma. Como pocos, el filósofo Martin Heidegger en su fenomenología del vivir cotidiano, Ser y Tiempo, ha descrito la muerte como algo que se adelanta en el ‘ahora’ de la vida del hombre, quien debe ser definido por ende como un ser-para-la-muerte; conviene, por lo tanto, acoger la muerte con plena libertad y conciencia. Igualmente Michele Federico Sciacca insiste sobre la seriedad de la muerte y su presencia en cada acto de la vida.
Aunque el existencialismo moderno ha sabido describir la muerte humana en una manera particularmente aguda, no se trata desde luego de un modo reciente de comprenderla. Media vita in morte sumus, cantaba el himno medieval, ‘ya en medio de esta vida nos encontramos inmersos en la muerte’, pues la vida nuestra es de por sí una vida mortal, una vida destinada a extinguirse. «La muerte se mueve como un topo», decía el poeta George Herbert, «y va excavando mi tumba momento a momento» (1). En un modo semejante Georg Simmel ha observado que los personajes de los lienzos de Rembrandt llevan clavados en toda su vida el character indelebilis de la muerte.
Por ello los estoicos clásicos y no sólo los ascetas cristianos han entendido nuestra vida como un memento mori, un tiempo para aprender a morir, para prepararse al trance final.
 Segundo: la muerte se presenta al hombre no como un proceso de decaimiento por así decirlo ‘neutro’, sino como algo que no debería ocurrir, algo sencillamente intolerable y repugnante, algo metafísicamente deficiente. El hombre instintivamente resiste la gradual disgregación de su vida que culmina en la muerte; la considera espontáneamente como el mal mayor de su existencia, el mal que de algún modo encierra, expresa y hace culminar todos los demás. La tendencia exacerbada, común en nuestros tiempos, de querer desembarazarse de la conciencia de la muerte es indicio de lo mismo. «No existe la muerte natural», decía Simone de Beauvoir. «Todos los hombres son mortales: pero para cada hombre la muerte es como un accidente que, aunque lo reconozca y lo consienta, es una violencia indebida». Esta conciencia espontánea lleva a Jean-Paul Sartre a reflexionar sobre lo absurdo que es una vida que se apaga con la muerte, y concluye: «todo lo que existe nace sin razón, se prolonga en la debilidad, y muere por casualidad» (2). Como pocos el mismo autor ha criticado a fondo la visión heideggeriana del hombre que vive lúcidamente como un ser-para-la-muerte. Hacia el final de la época del idealismo romántico, Kierkegaard expresaba un acentuado desdén hacia las imágenes que presentan la muerte como tal en una luz positiva, por ejemplo como una noche de reposo, como un dulce sueño. Asimismo Sciacca describe gráficamente los ‘disfraces de la muerte’. Y en un modo excepcionalmente claro, santo Tomás de Aquino insiste que la muerte es un mal, el mal más espantoso que existe en el orden creado, por la sencilla razón de que en ella se quita la vida. En la tragedia griega la muerte se presenta en el mismo modo. En la obra Alcestes de Eurípides, por ejemplo, la muerte aparece como una de las dramatis personae, siendo la ‘enemiga de los hombres y odiada de los dioses’.
Segundo: la muerte se presenta al hombre no como un proceso de decaimiento por así decirlo ‘neutro’, sino como algo que no debería ocurrir, algo sencillamente intolerable y repugnante, algo metafísicamente deficiente. El hombre instintivamente resiste la gradual disgregación de su vida que culmina en la muerte; la considera espontáneamente como el mal mayor de su existencia, el mal que de algún modo encierra, expresa y hace culminar todos los demás. La tendencia exacerbada, común en nuestros tiempos, de querer desembarazarse de la conciencia de la muerte es indicio de lo mismo. «No existe la muerte natural», decía Simone de Beauvoir. «Todos los hombres son mortales: pero para cada hombre la muerte es como un accidente que, aunque lo reconozca y lo consienta, es una violencia indebida». Esta conciencia espontánea lleva a Jean-Paul Sartre a reflexionar sobre lo absurdo que es una vida que se apaga con la muerte, y concluye: «todo lo que existe nace sin razón, se prolonga en la debilidad, y muere por casualidad» (2). Como pocos el mismo autor ha criticado a fondo la visión heideggeriana del hombre que vive lúcidamente como un ser-para-la-muerte. Hacia el final de la época del idealismo romántico, Kierkegaard expresaba un acentuado desdén hacia las imágenes que presentan la muerte como tal en una luz positiva, por ejemplo como una noche de reposo, como un dulce sueño. Asimismo Sciacca describe gráficamente los ‘disfraces de la muerte’. Y en un modo excepcionalmente claro, santo Tomás de Aquino insiste que la muerte es un mal, el mal más espantoso que existe en el orden creado, por la sencilla razón de que en ella se quita la vida. En la tragedia griega la muerte se presenta en el mismo modo. En la obra Alcestes de Eurípides, por ejemplo, la muerte aparece como una de las dramatis personae, siendo la ‘enemiga de los hombres y odiada de los dioses’.
Sin embargo, algunos autores de la época del idealismo romántico –por ejemplo Goethe, Mendelssohn, Hölderlin, Rilke y quizás Schopenhauer– consideraron la muerte como algo sumamente deseable, como algo realizador del hombre. Se trata de una posición que ha influido no poco en algunas filosofías modernas, particularmente en Heidegger, y también en algunos planteamientos filosóficos y teológicos inspirados en él. A lo cual habría que decir: si en algún momento se puede llegar a afirmar que el evento de la muerte tenga algo de positivo, de bueno, de útil, presentándose por ejemplo como el momento culminante de la auto-realización de la persona, no será en una fenomenología de la muerte o en la experiencia común del morir humano. Deben de buscarse otras instancias, bien justificadas en la filosofía y en la revelación. Para una filosofía realista, el valor o la positividad que la muerte hu-mana directa o indirectamente encierra, no puede partir de ella misma. Lo que es malo o metafísicamente deficiente es ininteligible; es incapaz de dar luz sobre sí mismo. Y la muerte, sin duda, es oscuridad, es fin; es, como dice el Aquinate, passio maxime involuntaria.
Tercero: el contenido y el significado de la muerte humana se entienden principalmente a partir de la inmortalidad que el hombre espera y proyecta después de la muerte. El hombre resiste la muerte con tanta vehemencia no sólo por la natural repugnancia al sufrimiento y a la degradación de la vida terrena que lleva consigo el trance final, sino más bien por la profunda aspiración que experimenta hacia la inmortalidad, hacia el quedarse de algún modo para siempre, sentimientos que se desvanecen ante la destrucción que supone la muerte. En el soliloquio To be or not to be, Hamlet habla de aquel «pavor de un algo después de la muerte (the dread of something after death). Una tierra no descubierta, desde la cual ningún caminante ha podido volver». «Y si yo temo el morir», afirma Malebranche, «esto es porque sé bien lo que voy a perder, y no sé nada de lo que tendré» (3). Toca a la muerte ‘cambiar la vida en destino’, decía André Malraux. «No tengo miedo a la muerte», decía en una ocasión Jorge Luis Borges. «He visto morir a muchas personas. Pero tengo miedo a la inmortalidad. Estoy cansado de ser Borges». Así el autor del cuento reencarnacionista El Inmortal dio expresión gráfica a una experiencia común de todos los hombres y de todos los tiempos. La misma intuición la han tenido, asimismo, los grandes filósofos de la inmortalidad, Platón y san Agustín. El ‘evento’ de la muerte, como tal, se presenta como algo relativamente transitorio: doloroso ciertamente, pero por ser desconocido; problemático desde luego, sobre todo porque introduce al hombre a su destino final. La muerte, en efecto, da comienzo a una posible plenitud inmortal profundamente anhelada por el hombre (o un vacío imperecedero, que teme con todo su ser), una inmortalidad de la que, por otra parte, la muerte misma parece mofarse. Por esto se puede afirmar que el destino último del hombre, su inmortalidad, la que sea, es el horizonte que da sentido a su vida terrena y mortal, y por ende a su muerte.
En otras palabras, ni la muerte ni la vida terrena se explican por sí solas; son conocidas en plenitud sólo a la luz de aquella vida inmortal, de gracia o de desgracia, de plenitud o de vacío, que al hombre le espera después de muerto. El punto programático de esta relación se encuentra aquí: el significado de la muerte se revela a la luz de aquella inmortalidad que el hombre proyecta y espera.
2. Dos formas de inmortalidad humana
Siguiendo el estudio de la teleología humana hecho por Antonio Ruiz Retegui, se puede decir que dos son los modos principales en que la cultura clásica griega dio expresión a la inmortalidad humana, dos modos, por otra parte, que pueden encontrarse en diversos contextos culturales y también en el nuestro: la inmortalidad de la vida humana, y la inmortalidad del ‘yo’ humano.
 En el primer caso el hombre entiende y explica el anhelo profundo de perdurar para siempre como una inmortalidad por así decirlo ‘de su vida’, es decir, como una permanencia en la memoria de los dioses y de los hombres de las grandes obras y nobles hazañas que llevó a cabo en la tierra. En otras palabras, lo que perdura del hombre es la fama, la gloria, el nombre: el heroísmo en el campo de batalla, las obras artísticas o arquitectónicas de las que se hizo responsable, los hijos y riquezas que poseía. El verso heroico de Homero, Ovidio, así como los escritos de Herodoto, Tucídides y otros, dan amplia expresión a este fenómeno. El teatro trágico de Eurípides, Sófocles, Hesíodo y otros confirman lo mismo en dirección contraria. «La muerte es terrible para aquellos para quienes con la vida se extingue todo», decía Cicerón. «Pero no lo es para los que no pueden morir en la estima de los hombres». El hombre desea que todo lo que en la tierra le llenaba el corazón de entusiasmo y sano orgullo, pueda perdurar para siempre en la memoria de su pueblo: el órgano de la memoria colectiva, por ello, es la ciudad, la polis, y su agente es el poeta, el artista y el escultor. Se piensa especialmente en el discurso que Tucídides recoge de Pericles, el gobernador de Atenas, quien describió su ciudad como el lugar de la memoria y de la inmortalidad del pueblo. En las palabras de Ruiz Retegui, es en «la memoria donde se guarda el recuerdo de la propia historia, [ella] es el órgano de la identidad».
En el primer caso el hombre entiende y explica el anhelo profundo de perdurar para siempre como una inmortalidad por así decirlo ‘de su vida’, es decir, como una permanencia en la memoria de los dioses y de los hombres de las grandes obras y nobles hazañas que llevó a cabo en la tierra. En otras palabras, lo que perdura del hombre es la fama, la gloria, el nombre: el heroísmo en el campo de batalla, las obras artísticas o arquitectónicas de las que se hizo responsable, los hijos y riquezas que poseía. El verso heroico de Homero, Ovidio, así como los escritos de Herodoto, Tucídides y otros, dan amplia expresión a este fenómeno. El teatro trágico de Eurípides, Sófocles, Hesíodo y otros confirman lo mismo en dirección contraria. «La muerte es terrible para aquellos para quienes con la vida se extingue todo», decía Cicerón. «Pero no lo es para los que no pueden morir en la estima de los hombres». El hombre desea que todo lo que en la tierra le llenaba el corazón de entusiasmo y sano orgullo, pueda perdurar para siempre en la memoria de su pueblo: el órgano de la memoria colectiva, por ello, es la ciudad, la polis, y su agente es el poeta, el artista y el escultor. Se piensa especialmente en el discurso que Tucídides recoge de Pericles, el gobernador de Atenas, quien describió su ciudad como el lugar de la memoria y de la inmortalidad del pueblo. En las palabras de Ruiz Retegui, es en «la memoria donde se guarda el recuerdo de la propia historia, [ella] es el órgano de la identidad».
Al mismo tiempo, como es obvio, estas visiones generalmente excluyen la posibilidad de una inmortalidad del individuo, de la persona singular: en otras palabras, la muerte señala un punto ontológicamente final, la extinción de la vida del individuo, ligada enteramente a la vida terrena, a las alegrías y sinsabores de un mundo que pasa. Esta visión de la muerte, que mueve al hombre a dedicar sus mejores energías a la búsqueda de la felicidad en medio de los vaivenes de la historia, es compartida por una gran variedad de autores y sistemas a lo largo de la historia: por Epicuro y por los estoicos; se hace presente también en el marxismo humanista, entre los existencialistas nihilistas y en las distintas escuelas modernas de tanatología, etc. Habría que añadir también que una parte importante de la antropología implícita del Antiguo Testamento se mueve en esta línea.
El segundo tipo de inmortalidad, más típico del filósofo que del poeta, más del hombre espiritual que del militar, más del sabio que del político, considera que el hombre en el fondo de su ser individual es inmortal, es alma espiritual. Lo que no alcanzará la inmortalidad es precisamente lo que salta a la vista como caduco y efímero, es decir, la vida vivida, la dedicación y la entrega apasionadas, el éxito militar o político, la riqueza de la memoria histórica. Por el contrario, lo que queda del hombre después de la muerte y para siempre, es su alma inmortal, y con ella, en el mejor de los casos, las virtudes que han sido consolidadas en la tierra (especialmente la justicia y la veracidad), mediante el desprendimiento sistemático de todo lo que por propia naturaleza no puede participar en la eternidad.
Diversamente del planteamiento anterior, en este caso la muerte no significa la aniquilación del individuo, sino más bien la continuación para siempre de su parte mejor y espiritual, el alma, una vez disueltos los lazos de la carne, del mundo, de lo perecedero, de la vida ordinaria e histórica vivida y acumulada durante los años que el hombre pasa sobre la tierra. Es la posición típica del pitagorismo, de Platón y de los neo-platónicos, perenne en la historia de la antropología y de las religiones. Habría que señalar de todas formas que esta posición tiende hacia una cierta banalización de la muerte, porque en el trance final no se verifican en el hombre (es decir, en su ser espiritual) ni mejoramiento ni empeoramiento sustanciales, sino más bien continuidad entre esta vida y la otra (semejante a ella) que empieza a partir de la muerte.
Por una parte, estas dos comprensiones del destino del hombre son claramente diversas, hasta opuestas, entre sí: en un caso se piensa en la inmortalidad de la vida del hombre, es decir, en el valor perpetuo delante de la sociedad de sus obras vividas en y por medio de la historia; en el otro se habla más bien de la supervivencia del yo individual más allá de la historia humana. Se establece en el pensamiento clásico, en consecuencia, «una alteridad irresoluble: o pervive mi vida, pero no pervivo yo, o pervivo yo pero no pervive mi vida... Con otras palabras: o inmortalidad o eternidad». Desde otro punto de vista, sin embargo, las dos posiciones reflejan un fondo metafísico común, típico de la conocida dialéctica atribuida a los filósofos Heráclito y Parménides, que puede ser resumido en las siguientes palabras: lo que es caduco y sujeto al cambio (la vida humana, la historia del hombre) no puede hacer causa común con lo que es permanente y espiritual (el alma, inmortal desde siempre y para siempre), y viceversa. Además, desde el punto de vista antropológico, qué duda cabe, ellas dan expresión a los dos aspectos del único anhelo hacia la plenitud inmortal que caracteriza la vida del hombre: por una parte la búsqueda de una vida significativa, vivida de lleno junto con los demás hombres como ejercicio de la libertad plenamente injertada en el mundo, y por otra parte, el anhelo de autonomía y libertad permanentes de la propia individualidad.
Y la pregunta queda: ¿es posible superar este dilema y hablar al mismo tiempo de una inmortalidad de la vida del hombre, que se integra en la inmortalidad del ‘yo’ humano?
Hasta un cierto punto la doctrina de la reencarnación (o metempsychosis) con sus numerosas variantes, parece ofrecer una solución: el espíritu inmortal del hombre retiene siempre su individualidad e identidad, mientras vaya trasladándose de cuerpo en cuerpo, asegurando de este modo una inmortalidad ‘personal’ vivida siempre en un contexto corporal, social e histórico. Se trata de todas formas de una solución pobre y a corto plazo. De hecho, entre las doctrinas reencarnacionistas hay que optar antes o después entre dos posibilidades: o bien el ciclo de encarnación, desencarnación y reencarnación se repite perpetuamente en un círculo eterno sin fin, o bien el ciclo se verifica un número finito de veces hasta conseguir la purificación cabal del alma, que no necesitará más del apoyo purificador del cuerpo. En otras palabras, no se dará nunca una plena integración de las dos ‘inmortalidades’. Como en tantas otras instancias será la perspicacia de un Nietzsche la que va a detectar y revelar el común materialismo de fondo del pensamiento clásico en su doble vertiente, antes descrita, para ofrecernos –aunque sea indirectamente– una pista de solución para superar el dilema. «Una sola cosa es necesaria», decía en La Gaya Ciencia, y es ésta, que «el hombre adquiera su cumplimiento por sí mismo y consigo mismo, sea por la poesía, sea por el arte...». En otras palabras, el hombre obtiene su inmortalidad y plenitud con los propios medios. En los dos casos antes reseñados, en efecto, el hombre las pretende alcanzar con los recursos que tiene a su inmediata disposición: o bien con un intenso obrar propio, un actuar que antes o después gasta su ser y lo deja extenuado, o bien por ser él mismo inmortal, desde siempre, y por ello, para siempre.
Justo en este punto se percibe la clara diferencia que introduce la visión cristiana en la comprensión del hombre y de su destino; ésta considera la inmortalidad –tenga la forma que tenga– como un don personal que procede solamente de Dios. A la vez, ella se muestra capaz de integrar plenamente las dos comprensiones de la inmortalidad humana frente a la muerte, porque –como veremos más adelante– se muestra capaz de acoger no sólo la vida humana, vivida y gozada de lleno, en cuanto compartida con el Dios hecho hombre, sino también la individualidad humana, la concreta y personal vida de este hombre, de aquél, de cada miembro de la sociedad. Con esta intuición de fondo, se puede decir, el pensamiento cristiano logra evitar la banalización de la muerte humana que resulta o bien de la pura aniquilación del individuo y de sus proyectos y aspiraciones, o bien de la mera pervivencia de un espíritu humano capaz de pasar, impertérrito e inalterable, a través de sucesivos nacimientos y muertes.
Habrá que ver más despacio, de todas formas, cómo se forma y cómo se plantea la comprensión cristiana del más allá del hombre.
LA MUERTE DEL CRISTIANO COMO INCORPORACIÓN A LA PASCUA DEL SEÑOR
1. El enigma de la muerte y el don de la vida eterna y la resurrección de los muertos
«Quien come mi carne y quien bebe mi sangre [o ‘quien cree en mí’] tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día» (Jn 6,54). Así, en pocas palabras, el Señor resume toda la promesa del Padre para los que creen en Él, expresando esta fe o bien por medio del renacimiento bautismal (cf. Jn 3,3-15), o bien por la vida eucarística (cf. Jn 6,30-58). Y el Símbolo de la Fe resume el mensaje bíblico en los siguientes términos: «espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro». Se trata de una promesa que en realidad determina –o debería determinar– toda la vida del cristiano. «Estamos hechos para el cielo», decía el Papa Juan Pablo II en una reciente catequesis romana. La promesa es grande, inimaginable, se podría decir, y a la vez senci-lla. Dios promete al creyente nada menos que una participación perpetua en la propia vida trinitaria. Y la causa del cristianismo cae o se mantiene en pie –se puede decir– según se cumple esta promesa o no.
Al mismo tiempo, es lícito y necesario afirmar que la perspectiva y la promesa de la vida eterna y de la resurrección final, esenciales a la predicación de la Iglesia, no parecen hablar con fuerza incisiva a muchas personas de la época en que vivimos. A veces, incluso entre cristianos consecuentes, una tierra prometida más allá de la muerte resulta poco atractiva y convincente. Quizás en otros momentos de la historia una promesa de este género llenaba de esperanza y de consolación los corazones de muchos. Más todavía, la amenaza de la posibilidad de perder la vida eterna (es decir, la condenación perpetua) movía, aunque fuese indi-rectamente, a los cristianos a tomar en serio aquella perspectiva y promesa en toda su riqueza humana y misionaria. Hoy en día un planteamiento de este tipo en la predicación de la Iglesia parece tener, por lo que se ve, menos eficacia. Se entiende que sea así: en efecto, los cristianos han siempre intuido que el temor a perder la vida eterna y la plenitud humana no puede, a la larga, ser el motor de la vida de un hijo de Dios. «Quien teme no es perfecto en la caridad» (1 Jn 4,18). Además, aunque no fuese por estas razones, la promesa de una vida en que el hombre queda absorbido en Dios para siempre, teniendo en cuenta las diatribas de Miguel de Unamuno y otros al respecto, en general convence a relativamente pocas personas.

Hay varias razones que pueden dar razón de esta actitud difundida de relativa indiferencia o hasta de mofa hacia las realidades ultraterrenas que la Iglesia es llamada a predicar. Menciono dos.
En primer lugar, como enseña la fe cristiana, la vida eterna y la resurrección de los muertos que Dios promete a los que creen en Él son, en el sentido estricto de la palabra, un don del cielo, fruto de la divinización del hombre por obra del Espíritu de Cristo. Y en muchos casos el hombre prefiere no ser deudor de los demás; tiene el instinto de querer realizarse con las propias fuerzas, fiándose poco de las promesas de otras personas, sobre todo si son eximias (como en este caso), exorbitantes y difícilmente verificables. No quiere que otros –y ni siquiera Dios– se encarguen de su felicidad perpetua; prefiere conquistarla paso a paso, con los propios recursos. Aquel intra in gaudium Domini tui, con que la Vulgata traduce Mt 25,21, sopla al hombre sospechas de esclavitud perpetua o de aburrimiento sin fin. Al héroe Aquiles le pareció mucho mejor hacer el mendigo en este mundo que ser rey de las sombras en el otro. Con esta lógica a alguno le podría parecer preferible «reinar en el infierno que servir en el cielo», como se lee en El paraíso perdido de John Milton.
Esta actitud refleja ciertamente algo de aquella pecaminosidad con que nace el hombre, aquella falta de fe, de filiación, de sencillez, que anidan en el corazón humano, y que según el evangelista san Juan el Espíritu Santo intenta descubrir y superar (Jn 16,5-11). Con todo, es natural y espontáneo para el hombre fiarse, creer. Más aún, ¿se trata de una actitud que surge sólo a partir del pecado?
Hay otra razón que se aduce para explicar esa desconfianza, antes aludida, incluso entre creyentes, hacia la promesa de la vida eterna, y es ésta: el hombre se da cuenta de que la realización de la promesa de la vida eterna debe pasar necesariamente a través de la muerte. La oferta del don más grande de Dios es condicionada, así parece, por la muerte del hombre, es decir, por la destrucción de todos sus planes personales, por el fin de sus proyectos más queridos, por una conciencia impuesta de la caducidad de las amistades y relaciones humanas que han llenado su vida de felicidad y riqueza en un mundo que inexorablemente pasa. Parece que el precio que debe pagar para entrar en la eternidad es precisamente la destrucción de la propia vida, del propio yo, de todos los dones recibidos del mismo Dios que le ha creado, y que dice quererle hasta el punto de prometerle la vida eterna. Y esta pérdida de su propio ser y de todo lo que le parece bueno y bello, de todo lo que le llena el corazón, le parece un contrasentido, una mueca cínica, un precio demasiado alto para pagar. La realidad de la muerte que se hace presente en medio de la vida se presenta como un convite al hombre a desprenderse siempre más de todo aquello que ciertamente va a perder en ella. Para poder recibir todo de Dios, y para que Dios sea «todo en todos» (1 Cor 15,28), parece que el hombre no tiene más remedio que dejar de lado lo que el mundo tiene de bueno, de bello y de grande. La renuncia de la vida terrena, con toda su riqueza, goce y plenitud, es el precio que un Dios celoso ante la felicidad humana reclama para donar al hombre la vida eterna, la divinización. El hombre es invitado a hacer, por así decirlo, un cálculo de beneficios: vende cuanto tiene, como insinúa la parábola evangélica (Mt 19,21), y, relictis omnibus (Mt 19,27), adquiere la vida eterna. En pocas palabras, la imagen de la vida terrena del hombre como un valle de lágrimas con la promesa de una vida inefablemente llena y feliz después de la muerte, puede caber en el corazón y en la pluma del poeta, del místico, del soñador, pero para muchos suena a una proyección indebida de los anhelos humanos de infinidad, con un fondo de hastío impaciente hacia la vida terrena, por ser limitada y caduca. Es comprensible que alguna vez el peso dado por la predicación cristiana al tema de la vida eterna haya hecho pensar que los creyentes dan poco valor a esta vida, hasta el punto de despreciarla. La esperanza cristiana en la vida eterna parece ser fuente y expresión de una fundamental alienación en la vida de los hombres; incluso algunos autores, como Nietzsche, dicen que se trata de un verdadero odio a la vida. De todas formas, la validez o no de esta censura dependerá del modo en que se entiende la muerte humana y su presencia en el ‘ahora’ de la fe y de la esperanza del peregrino cristiano.
2. El cristiano ante la muerte
La muerte (y como consecuencia el modo de vivir en la tierra) se puede presentar y entender en dos posibles modos.
Por una parte, se puede decir que los límites y la caducidad de la tierra y de la vida humana en general corresponden sencillamente a la naturaleza de las cosas, y por ello a la voluntad del Creador; son destinados a una eventual eliminación, o bien en la muerte, o bien en la consumación de la historia. Por lo tanto la vida del más allá consiste sencillamente en la cercanía a Dios, y viene asegurada cuando el hombre se aparta siempre más de lo caduco y mortal, de los bienes pasajeros, de los altibajos de las pasiones humanas. Si la muerte es ‘natural’, por fuerza esta vida es esencialmente pasajera y poco relevante.
Por otra parte, se puede pensar que el carácter perecedero del mundo (y por ende la inherente caducidad de todos los proyectos humanos, el sufrimiento, la fragilidad del amor humano, y todo lo que, a nuestros ojos, será eliminado con la muerte humana) no es ni originario ni duradero en el hombre, sino histórico, fruto de un accidente desafortunado pero no definitivo al interior de la misma realidad creada, es decir, a partir de la voluntad histórica del hombre (el pecado), y no del proyecto de Dios. La muerte entonces, sería ‘pena’, pérdida de los dones que Dios quería dar a los hombres.
Santo Tomás de Aquino expresa esta tensión entre los dos modos de explicar el origen de la muerte y de la caducidad humanas con la siguiente frase: necessitas moriendi partim ex natura, partim ex peccato: la necesidad que el hombre tiene de morir se debe en parte a su naturaleza, a su constitución física, al modo en que Dios le ha constituido, en parte al pecado. En base a muchos textos de la Escritura, la teología cristiana ha siempre situado el pecado en el origen de la muerte humana. Al mismo tiempo no ha podido negar que la muerte corresponde también, sencillamente, a la naturaleza caduca de la realidad material y corporal del hombre. Pero habría que preguntar: cuando se habla del origen natural y/o pecaminoso de la muerte, ¿se trata de partes iguales, de partes comparables entre sí? Si la muerte es algo plenamente natural y deseado por Dios, entonces no habría que temerla; el gradual morir del hombre y la muerte misma deberían constituir momentos intrínsecos de la vida humana en su caminar hacia la realización plena. Si por el contrario es de origen pecaminoso, si ella constituye la faz exterior del pecado, entonces toda la vida humana, vivida en la caducidad y en medio de una mortalidad siempre más invadente, es vislumbrada bajo el signo del pecado. Se trata indudablemente de un tema complejo, presente a lo largo de la historia de la teología cristiana, complejo, pero no indiferente, pues de la solución dada dependerá la actitud vivencial del creyente frente al morir y a la muerte.
Yendo más a lo concreto, podemos preguntar: para entrar en la vida eterna pasando, a lo largo del peregrinar terreno, bajo el umbral de la muerte, ¿se debe decir que el creyente es obligado a renunciar para siempre al mundo creado, corrompido por el pecado, rompiendo para siempre los lazos con todo lo que tiene de atractivo, de apasionante, de hermoso, de ‘natural’, como algo fundamentalmente incompatible con su destino, con la vida eterna prometida, rodeada de la santidad de Dios, viendo en este mundo caduco la omnipresencia del pecado? O más bien, ¿se trata de una renuncia provisional de esta realidad cuyo centro vivo –el hombre– ha sido en algo dañado por el pecado, con vistas a recuperar el bien perdido de algún modo después de la muerte?
En realidad la acusación a los cristianos de ser enemigos de la vida, del mundo, de la carne, de los bienes creados, de la sociabilidad humana, de la dinámica inherente a las cosas, obedece a la visión desencarnada, espiritualista, ‘platónica’ de la muerte que enseña al hombre la necesidad de apartarse definitivamente de todo lo creado en cuanto caduco o corrompido. Por el contrario, la segunda comprensión de la muerte –entendida como renuncia provisional de los bienes terrenos– parece pecar de materialismo y de falta de confianza en Dios, quien se ha empeñado en hacer feliz al que cree en Él, donándole su propia vida a precio precisamente de ‘dejar todas las cosas y seguirle’ (cf. Mt 4,22). Además, en las dos soluciones se entrevé, en el fondo, un cierto ‘espíritu de cálculo’, a primera vista difícilmente compatible con la auténtica esperanza cristiana y con la confianza en la abundancia de la gracia de Dios: el primero porque se decide renunciar definitivamente a algo de por sí apetecible, con vistas a conseguir un bien mayor y definitivo, y el segundo porque renuncia de momento al bien tangible y caduco con la esperanza de poderlo recuperar posteriormente.
De todas formas está claro que la dinámica de la esperanza exige entenderla en diálogo con la vida vivida del hombre en este mundo. Como decía Santiago del Cura en un reciente estudio sobre escatología, será «aquí, en la praxis premortal de la esperanza, don-de se decidirá seguramente el debate actual entre los diversos modelos que se hallan ahora en concurrencia». Y esto, lógicamente, a la luz de la fe en Jesucristo, muerto y resucitado.
3. La incorporación del cristiano a la muerte y resurrección de Cristo
Es de notar como en el Nuevo Testamento los creyentes encontraron toda la firmeza y pujanza de su fe en la experiencia de encontrarse con Jesucristo resucitado. El puro recuerdo de la vida terrena del Señor y de su ejemplo luminoso les sabía a poco. Su fe nueva encontró el contenido y punto de apoyo inamovible en la Persona del Resucitado de entre los muertos, en El que es vivo e intercede ante el Padre por nosotros (Heb 7,25) Dios confirmó el carácter incondicional de su amor paterno para con los hombres resucitando en la fuerza del Espíritu Santo al propio Hijo encarnado «cuyo reino no tendrá fin». De esta fe sencilla e incontestada de la primera hora de la era cristiana, de una fe algo domesticada quizás entre los cristianos de tiempos posteriores, habría que señalar tres aspectos.

Primero, el hecho de que los que vieron al Maestro después de resucitado en seguida conectaron estos encuentros con la promesa de una resurrección futura destinada precisamente para ellos. Cristo resucita y por lo tanto ellos, creyentes en Él, se hacen portadores de la misma promesa de resurrección. En otras palabras, la resurrección de Cristo, en quien creyeron, fue percibida espontáneamente como un bien para ellos. «Pues si de Cristo se predica que ha resucitado de los muertos, ¿cómo entre vosotros dicen algunos que no hay resurrección de los muertos?» (1 Cor 15,12). «Sabemos que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros» (2 Cor 4,14). «Yo soy la resurrección y la vida», dice el Señor. «El que cree en mí, aunque muera, vivirá» (Jn 11,25). Habría que reflexionar más detenidamente sobre esta intuitiva y firme conexión que los primeros cristianos hicieron entre la resurrección de Cristo tres días después de su muerte, y la suya, todavía esperada; si no fuese por ella, ciertamente, no sería fácil humanamente explicar esa alegría incontenible que les producía el encuentro con el Señor resucitado y la esperanza de su venida en la gloria. Además, no se trata sólo de una convicción de cada uno de ellos, tomados uno a uno, es decir, como individuales creyentes que en muchos casos habían compartido anteriormente la vida terrena de Jesús, sino de una esperanza eclesial, una promesa destinada a todos los hombres, con quienes compartían la misma vida caduca y el mismo mundo. La fuerza arrolladora del espíritu misionero de Pablo y de los Apóstoles tiene su punto de partida en esta promesa pascual. En la comunidad de los creyentes, incorporados a Cristo por la fe y por el bautismo, viviendo del pan eucarístico en espera de la vuelta del Señor Jesús en la gloria (cf. 1 Cor 11,26), empieza a hacerse presente ya la promesa de una resurrección futura; Dios comienza a establecer en modo definitivo su señorío sobre todo lo creado, (4) para poder ser al final de los tiempos «todo en todos» (1 Cor 15,28).
Segundo, esta promesa de un futuro de plenitud humana y gloriosa era inseparable de la necesidad de seguir al Maestro también en su muerte, como una condición sine qua non para la resurrección prometida; se confirma que, en efecto, el premio eterno vendrá después de la muerte del hombre, y a condición de ella, en el mismo modo que la salvación ha venido al mundo por medio de la muerte del Señor. Sobre este punto san Pablo insiste con fuerza. «Cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús», dice a los cristianos de Roma, «fuimos bautizados para participar en su muerte... Con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que, como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque, si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección» (Rm 6,3-5). Y en Colosenses, se lee que «con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él asimismo fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos» (Col 2,12). Y es por eso, en el contexto del gran juicio que se acerca, que los cristianos pueden proclamar entusiastas, «bienaventurados los muertos que mueren en el Señor» (Ap 14,13). En virtud de la resurrección prometida, Pablo puede exclamar: «para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganancia» (Fil 1,21). La presencia de la muerte como fruto de la unión con Cristo era algo muy real, práctico e inmediato en la vida de los nuevos creyentes, precisamente por lo vivo de su esperanza en la resurrección. Por ella estaban dispuestos a sufrir una muerte injusta y cruel, dando un testimonio inequívoco (martyría) de su fe en Jesucristo. En pocas palabras, la muerte del cristiano es vivida como una verdadera participación en la muerte y resurrección de Cristo: lo que le sucedió a Él se hará presente, por la fuerza del Espíritu, en los que creen en Él, es decir, en el creyente que es incorporado a la Pascua de Cristo. Se comprueba de nuevo, y con especial fuerza, lo que hemos señalado al inicio de estas páginas: la muerte del hombre, y su vida desembocada inevitablemente hacia la muerte, se comprenderán y se resolverán principalmente a la luz de la inmortalidad percibida o esperada.
Tercero, después de afirmar el vínculo entre la resurrección de Cristo y la del cristiano, y el paralelo entre la Pascua de Cristo y la pascua del creyente, hay que pregun-tarse más específicamente en qué modalidad se da esta incorporación, muriendo ‘con’ Cristo para resurgir ‘con’ Él. Se pueden sugerir tres posibilidades.
1. ¿Se trata de una imitación de la extraordinaria nobleza y valentía de Jesús que le llevó a morir para ser obediente a su Padre y fiel a sus discípulos, algo semejante a la muerte de Sócrates? Ciertamente sí, pues los cristianos siguen y deben seguir las virtudes luminosas que llevaron a Jesús a la muerte en Cruz. Pero la incorporación a la Pascua no se limita a un puro ejemplo de mansedumbre y de humildad, de obediencia y de caridad, lo cual sería compatible con una comprensión espiritualista del hombre. La visión platónica, por ejemplo, presenta la condición de feliz inmortalidad del hombre como un premio para su fidelidad, por medio de las virtudes que consolidaba mientras vivía en la tierra y se desprendía de lo caduco y pasajero. En este caso se trata, como es sabido, de una inmortalidad desencarnada, la de un espíritu puro que es inmortal desde siempre y por ello lo será para siempre. En tal caso Cristo, o Sócrates, o cualquier otro podría ofrecer un ejemplo deslumbrante de virtud y de firmeza ante la muerte. Pero la incorporación del cristiano a la Pascua de Cristo no se puede limitar a una imitación de ese género.
2. Cuando se piensa en la incorporación a la Pascua de Cristo, ¿se trata quizás de una virtualidad ya contenida en la naturaleza humana y en la realidad de la muerte misma, que comienza a verificarse a partir de Cristo, siendo Él el «primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29)? Si se acepta la llamada teoría de la ‘opción final en el momento de la muerte’, la posición podría ser aceptable; algo se puede decir también en esta dirección de los autores que hablan de una exigencia natural para la resurrección final. De todas formas, la teoría de la opción final en el momento de la muerte no está exenta de serias dificultades. Además una exigencia natural para la resurrección puede decirse sólo en el orden de la causalidad final, no en aquella eficiente; en otras palabras la resurrección es siempre obra gratuita de Dios, sin que para ser gratuita, tenga que ser contraria a la naturaleza humana, pues Dios, el «Dios de vivos» (Mc 12,27), ha hecho al hombre, a este hombre, para la vida. En todo caso aquí se parte de la idea de que la muerte tiene una bondad metafísicamente intrínseca, lo cual no es fácil probar, ni por parte de la revelación, ni a partir de la filosofía.
3. Habrá que ir más a fondo todavía para explicar en plenitud la recta comprensión cristiana de la ‘incorporación a la Pascua de Cristo’. Los discípulos, preparados por la fe del Antiguo Testamento, sabían que para poder entrar en la gloria de la resurrección, de la vida sempiterna, hacía falta algo más del ejemplo de Cristo, de su palabra (como luego pensaban los gnósticos) y de los recursos humanos; en la resurrección se comprometía el poder y la gracia de Dios mismo, quien obra en y por medio de la Persona de Jesucristo. Los discípulos de Jesús, judíos creyentes, sólo podían imaginar que se verificase la resurrección a partir del poder de Jahweh, del Dios omnipotente, del Dios vivo que da la vida. Si la fe cristiana pretende ser la continuación y la culminación de las promesas de Dios al pueblo hebraico, se debe afirmar que la superación eventual de la muerte sólo puede verificarse en virtud del poder misericordioso y recreador del Dios, hecho presente en la muerte y resurrección de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, y comunicado a los creyentes en el bautismo, en la Eucaristía y en la palabra de Dios. La incorporación sacramental a la muerte y resurrección de Jesús no se presentaba a los cristianos, por así decirlo, como un modo cualitativamente mejor de vivir y morir, como una caricia divina que consuela al creyente en medio de esta vida mortal, sino como el único modo de vivir y morir si se aspiraba a la plenitud humana en la gloria de Dios para siempre. Como hemos visto antes, la vida eterna y la resurrección de los muertos constituyen un don que sólo Dios puede otorgar a los hombres. Y para el creyente se hacen presentes no sólo en la semejanza de la Pascua de Jesucristo (como la causa ‘ejemplar’ de la vida cristiana que empuja al hombre hacia la virtud, y le revela la naturaleza propia), sino a causa de esa Pascua. En otras palabras, el cristiano puede mirar con paz y tranquilidad hacia el momento de la muerte y en espera de una futura resurrección por su confianza en Dios, y no por lo que la muerte es en sí misma.
Resumiendo los apartados anteriores, se puede decir lo siguiente: la fe pascual de los cristianos es especificada por tres factores: por su cometido misionero universal (pues se trata de una promesa destinada a todos los hombres, y no meramente a los individuos creyentes); por la necesidad de aceptar plenamente la muerte, en obediencia filial al Padre (pues la promesa se realiza sólo a través y a condición de ella); por una confianza plena que se dirige en fin de cuentas sólo a la omnipotencia divina (pues la salvación es una obra de Dios por medio de la Pascua de su Hijo).
Las explicaciones dadas en los párrafos anteriores dan por supuesto dos cosas. Primero, que la fe en la resurrección –don de Dios–, y la fuerza que emana de ella, son mediadas por así decirlo ‘corporal’ y socialmente. En otras palabras la resurrección de Cristo (y por ende nuestra resurrección futura) es una realidad sensible y comunicable, y por ende plenamente humana. Se trata, desde luego, de una cuestión muy debatida en nuestros días. Segundo, como consecuencia, se entiende que la resurrección de los muertos se debe desplazar hacia un momento futuro, cronológicamente distinto del momento de la muerte de cada uno, precisamente para que pueda ser única y común a todos los hombres, y por ello, expresión de su plenitud social. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que esta comprensión de la resurrección lleva consigo una lectura de la literatura apocalíptica –en la que se radica la doctrina escatológica en general, y la de la resurrección en particular– que precisa ser comprendida in modo justo. A esta cuestión volvemos ahora nuestra atención.
4. El sentido de los textos apocalípticos
Refiriéndose a la naturaleza del retorno de Cristo en la gloria al final de los tiempos (la Parusía), Giacomo Canobbio dice que «el problema fundamental es el de la interpretación de las afirmaciones apocalípticas del Nuevo Testamento». En efecto, a lo largo del siglo XX se ha avanzado mucho en la interpretación de estos textos que abundaban antes, durante y después en la vida de Jesús, entre judíos y cristianos, y que se encuentran también ampliamente esparcidos a lo largo de los libros del Nuevo Testamento. Se trata de textos fundamentales que se encuentran en la base de toda escatología cristiana, especialmente en lo que se refiere a la ‘escatología final’, es decir, cuando la historia de la salvación llega a su culminación: Parusía, resurrección, juicio, etc.
Hoy se acepta pacíficamente la necesidad de superar una interpretación demasiado literal (o ‘fundamentalista’) de estos textos, y con razón, pues la apocalíptica tiende a presentar la consumación final del mundo y de la historia humana en términos fuertemente simbólicos y coloridos, y también en un modo conflictivo y dialéctico, si no dualista. Tomado en un sentido literal, el ‘nuevo eón’, según muchas obras de tipo apocalíptico, parece descender directamente del trono de Dios, desplazando completamente el mundo actual, lleno de pecado y maldad, en este modo vanificando para siempre las aspiraciones, proyectos y obras de los hombres.
Sin embargo, es también bastante frecuente encontrar una interpretación muy distinta e incluso opuesta de estos textos, tomándolos como enunciados con un valor exclusivamente significativo o existencial: ellos se limitan a ser una expresión gráfica del sentido de lo último que el creyente experimenta ante la trascendencia de Dios, normalmente en un contexto de agudo sufrimiento personal y de graves crisis sociales. No se trata, en otras palabras, de una verdadera promesa para toda la humanidad que será realizada en el futuro. Algunos autores sugieren una variación de esta segunda posibilidad: los textos apocalípticos se refieren en efecto a un final de toda la historia humana que ciertamente tendrá lugar en un momento desconocido, pero se trata de un futuro del que no sabemos nada; el valor de estos textos está justo en su capacidad de despertar en los hombres el sentido de lo último, del señorío de Dios ante la caducidad humana. Desde el punto de vista de la doctrina de la fe y del contexto de la entera historia de la escatología cristiana, ninguna de las dos posiciones (la literal o la existencial) ofrece, a mi parecer, un cuadro completamente satisfactorio. Para esclarecer una hermenéutica adecuada de estos textos, sean de procedencia hebrea o cristiana, habría que profundizar en dos cuestiones, que nos limitamos a enunciar brevemente. Primero, en la comprensión del éschaton cristiano como una realidad que viene de Dios como don de su amor, es decir, en virtud del obrar del Espíritu Santo; y segundo, a la luz de la continuidad existente entre la vida terrena de Jesús y su estado glorioso y resucitado. Por supuesto estos dos momentos interpretativos, el pneumatológico y el cristológico, se relacionan estrechamente entre sí.
En lo que respecta a la interpretación pneumatológica de estos textos, se puede sugerir lo siguiente, aunque todavía habría que profundizar mucho en la cuestión. El premio de la vida eterna es, desde luego, un don de Dios para todos los hombres, don que produce en el hombre histórico una saludable reacción existencial, pero que no se reduce ni se limita a tal reacción. Es un don que, lógicamente, tiene como protagonista imprescindible al Espíritu Santo, un don por lo tanto que obra en continuidad con la vida del hombre divinizado por el bautismo, en quien ya se ha hecho presente ‘la vida eterna’ por la fe (cf. Jn 6) y la resurrección espiritual (cf. Col 3,1-4), un don por ende que no puede no recoger y llevar a cumplimiento el don precedente de la creación, y no puede no ser coloreado, empapado y perfumado por la respuesta fatigosa y esperanzada del hombre peregrino que ha vivido su vida de lleno en esta tierra. El éschaton supone una novedad, desde luego, pero se trata de una novedad de donación, una intensificación del ser, y no una novedad de naturaleza, o metamorfosis. En lo que se refiere al segundo punto, es decir, al misterio de Cristo mismo, muerto y resucitado, que la Iglesia celebra en la Sagrada Eucaristía «hasta que Él vuelva» (1 Cor 11,26) en la gloria, se puede sugerir: el Señor que resucita glorioso es el mismo Jesús de Nazaret que ha vivido entre los hombres; su humanidad gloriosa recoge y eterniza la memoria, el cansancio, las heridas, las amistades trabadas durante su intenso peregrinar terreno. Al presentarse ante los discípulos después de resucitado, Jesús les invitaba a mirar «mis manos y mis pies, que yo soy» (Lc 24,39). Es decir, no les pedía mirar su cara, radiante de gloria, sino sus manos y sus pies, portadores perpetuos de las heridas ‘recibidas en la casa de su padre’, heridas con las que siempre intercede por los que se acercan a Dios (cf. Heb 7,25). En Él el señorío de Dios se ha hecho presente ya, sin desplazar ni destruir todo lo que Dios había creado por medio del Verbo (cf. Jn 1,2), lo que había suscitado por medio de la palabra de los profetas. «La caña cascada no la quebrará y no apagará la mecha humeante hasta hacer triunfar el derecho» (Mt 12,20).
«El problema clave de la Resurrección de los muertos no es pues úni-camente el problema de la nueva unión del alma con el cuerpo, la identidad de éste, etc., sino el problema de la recepción de la vida que es la que configura la identidad personal. Quizá», sugiere Ruiz-Retegui, «la recepción del cuerpo en la resurrección se identifique con la recepción de la vida que se ha vivido».
5. El contenido de la promesa de la resurrección final
¿En qué consiste, entonces, la resurrección del hombre, de todos los hombres? ¿Cuál es el contenido de esa esperanza? ¿Cómo será la corporeidad resucitada, el mundo glorioso de la humanidad resucitada?
Ciertamente san Pablo quería evitar que los fieles de Corinto tuviesen una comprensión demasiado grosera y mundana del estado del hombre resucitado (cf. 1 Cor 15,35 ss.), aunque ofrece algunas caracterizaciones de tal estado. Al hombre resucitado se le prometía sencillamente la gloria, una gloria semejante a la de su Señor Jesucristo (Fil 3,20-21; cf. Rm 6,5). Jesucristo mismo decía a los fariseos que los resucitados serán ‘como los ángeles’ (cf. Mc 12,25), y en realidad poco más se puede decir.
Pero al mismo tiempo, los primeros creyentes estaban convencidos de un hecho a primera vista de poca importancia, y en realidad esencial en el mensaje pascual: la gloria prometida era destinada a ellos, a su humanidad, en una fuerte continuidad con su existencia terrena e histórica; serían ellos al resucitar de entre los muertos. La primitiva liturgia romana hace ver cómo los cristianos consideraron al Señor Jesús, en su humanidad, por así decirlo, como ‘uno de ellos’. De hecho la Iglesia ha declarado siempre su fe en la resurrección ‘de la carne’, como una expresión inequívoca, antignóstica, del valor de la creación y de la vida terrena tomadas íntegramente, de la historia humana, de las obras nimias o grandes llevadas a cabo en este mundo, a pesar de su caducidad.
Muchos documentos de la Iglesia han hablado además de la resurrección de esta carne, ‘de estos cuerpos’, para enseñar entre otras cosas que, en virtud de la gloriosa revelación de los hijos de Dios (el juicio final), existe una fuerte continuidad ética y humana entre la vida terrena y la esperada vida celeste: seremos juzgados en base a lo que hemos hecho ‘en el cuerpo’ (2 Cor 5,10) (5). Esta esperanza de plenitud coincide, además, con la vuelta del Señor Jesús en la gloria, la Parusía. En otras palabras, la fuerza del testimonio que dieron los cristianos a Jesús se refería no sólo al hecho de haberle visto resucitado, sino también a la firme esperanza con que aguardaban su vuelta, a veces con tanta vehemencia que muchos de ellos pensaban que la Parusía estaba por irrumpir en cualquier momento.
Se entiende que muchos tratados actuales de escatología sean reticentes a la hora de ‘describir’ la realidad del estado resucitado; se trata de una reacción comprensible a la tendencia quizás demasiado extendida entre los manuales llamados ‘neo-escolásticos’ de ofrecer descripciones detalladas de la situación final del hombre. Pues, como dice san Pablo: «ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman» (1 Cor 2,9). Como hemos visto, el creyente debe acercarse con particular circunspección a los textos de la Escritura de tipo apocalíptico y escatológico, para no sacar de ellos, con una lectura literalista, lo que no pretenden decir. Pero hay que tener en cuenta históricamente que la fe en la resurrección de los muertos ha constituido una afirmación no sólo de tipo teológico, es decir, como promesa del despliegue definitivo del poder misericordioso de Dios, sino también de tipo antropológico. «Por favor, hermanos», decía san Ignacio de Antioquía a los cristianos de la Iglesia de Roma, pensando ya en su inminente martirio, «no me privéis de esta vida, no queráis que yo muera... dejad que pueda contemplar la luz; entonces seré hombre plenamente. Permitid que imite la pasión de mi Dios». Es lícito afirmar que toda la antropología cristiana empezaba y se consolidaba a partir de la promesa de la futura resurrección del hombre, de todos los hombres. La resurrección daría la clave definitiva para comprender lo que es el hombre y el destino último al que Dios le había llamado. Por eso se entiende que algunos padres de la Iglesia han considerado la resurrección como el antecedente inmediato y necesario para el juicio final. Incluso algún autor más reciente, de inspiración marxista, habla de la necesidad de la resurrección de la carne como condición para la restitución de la justicia en el mundo.
Más en particular, habría que decir que la resurrección final, para que pueda ser considerada como realidad plenamente humana, constituye la recuperación y la plenitud de la vida social del hombre, en base ciertamente a la relación que lo une con su Creador y Salvador, pero también e inseparablemente a lo que le une con los demás hombres, sus iguales, con los cuales ha construido la ciudad terrena, en obediencia pronta e inteligente al mandato de Dios de dominar la tierra (cf. Gn 1,26-27), y por medio de los cuales se ha hecho cristiano y ha desarrollado su humanidad. Se podría notar además el hecho de que la misma fe en el mensaje divino y humano de la resurrección se origina casi siempre a partir del testimonio de otras personas: el de los ángeles y de los mismos creyentes cristianos; en otras palabras, la resurrección en su origen y contenido expresa inequívocamente el carácter plenamente ‘social’ del hombre.
«¿Puede un hombre adquirir la perfección total y hallarse al final del camino», se preguntaba Joseph Ratzinger, «mientras se siga sufriendo por su causa, mientras que la culpa a él debida siga influyendo en la tierra y haciendo sufrir a gente?» Gabriel Marcel entendía la inmortalidad y el drama de la muerte dentro de una comprensión prevalentemente interpersonal del hombre: «enamorarse significa decirle a una persona: tú no deberías morir nunca». Y el poeta John Donne decía lo mismo en otra forma: «la muerte de cada hombre me disminuye, pues formo parte de la Humanidad. Por ello no preguntes por quién suenan las campanas; suenan siempre por ti».
No son pocos los teólogos que consideran que la resurrección final consiste precisamente en la recuperación plena y definitiva del hombre entero: de su memoria, de su historia, de su vida vivida junto con los demás hombres. Romano Guardini decía que «la resurrección del cuerpo quiere decir la resurrección de la vida vivida, con todo el bien y todo el mal... la historia del hombre». El calvinista Karl Barth pensaba en un modo semejante. El luterano Eberhard Jüngel decía que «Dios es mi más allá... En la resurrección, nuestra persona será... nuestra historia manifestada». Y para Wolfhart Pannenberg, también luterano, la historia y la vida de cada hombre será por así decirlo ‘codificada’ o recordada en Dios, en vistas a la futura resurrección de todo el hombre.
En la bella obra poética, El eco del plomo y el eco del oro, Gerard Manley Hopkins exhorta al hombre a entregar y devolver a su Creador toda la belleza creada que encuentra, todo lo que posee. Nada se perderá, dice, ni un solo pelo, ni una sola ceja. Porque será Dios mismo quien retendrá aquellos bienes, libremente entregados, con un amor más fiel que el del amor humano, para volver a entregarlos al hombre al final de los tiempos. «La inocencia de la infancia», decía Antonio Ruiz Retegui, «la generosidad de la juventud pujante, las brillantes realizaciones de la madurez... todo esto que la vida va envejeciendo sin piedad, nos será entregado de nuevo, si nos resistimos a la tentación de conservarlos únicamente en cintas magnetoscópicas, o fotografías, o poemas gloriosos, o diarios íntimos, y los confiamos a Dios, al Dios eterno que se entrega en Cristo». En fin de cuentas, como ya decía Charles Péguy, ‘todo lo que no se da, se pierde’.
Mucho habría que decir todavía sobre la interpretación de los textos apocalípticos (desde los puntos de vista pneumatológico y cristológico) como base de la doctrina de la resurrección, pero considero, a partir de lo antes expuesto, que la siguiente conclusión se hace plausible: la muerte del cristiano no consiste en primer lugar en la renuncia y pérdida perpetuas de todo lo que llenaba su vida terrena de entusiasmo y de pasión (como propugna bien el platonismo espiritualista, bien la apocalíptica tomada a la letra, de tipo dualista), sino en un momento de su peregrinar terreno y de su incorporación a Cristo por quien ha ‘dejado todo’ (Mt 19,27) por amor al reino de Dios, con la firme esperanza de recuperar todo ello de algún modo para siempre en la resurrección. «Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y los últimos, los primeros» (Mt 19,29-30). «Porque quien quisiere salvar su vida, la perderá; pero quien perdiese su vida por amor de mí, la salvará» (Lc 9,24); fue en Cristo mismo, por supuesto, en quien se verificó hasta el fondo esta entrega y eficacia salvífica. Por medio de la Pascua de Cristo el amor de Dios hacia el hombre abarca no sólo su ser personal, sino también su historia vivida de lleno y compartida con los demás hombres. En otras palabras, la doctrina cristiana de la resurrección logra integrar los dos aspectos de la inmortalidad humana antes explicadas, la de la vida humana y la del yo humano. Comprendiendo la muerte del hombre a la luz de la fe en la resurrección final, no hay razones suficientes para afirmar que, para un cristiano respecto a los que no son creyentes, la muerte como tal haya cambiado en su estructura íntima. Un cristiano puede experimentar miedo ante la inminencia de la muerte y ante un más allá poco familiar, como cualquier otro. Es el horizonte último, la promesa de la inmortalidad, de la resurrección, lo que determina la vivencia cristiana de la muerte y lo que, en fin de cuentas, mueve al creyente a exclamar con seguridad: «bienaventurados los muertos que mueren en el Señor» (Ap 14,13).
EL HOMBRE ENTRE MUERTE Y RESURRECCIÓN
De esta comprensión de la naturaleza del morir y de la muerte humanas, a la luz de la promesa de la resurrección futura, dos reflexiones: en el campo de la ‘escatología intermedia’, lo que acontece ‘entre’ muerte y resurrección, y en lo que se refiere al alma humana y su inmortalidad.
1. La escatología intermedia
El tema que ha recibido más atención en los últimos decenios entre los estudiosos de la escatología cristiana, tanto protestantes como católicos, ha sido probablemente él de la escatología intermedia, es decir, las cuestiones dogmáticas y hermenéuticas ligadas a la suerte del hombre –o mejor, a lo que puede quedar del hombre– entre la muerte del individuo y la resurrección final. En contraste con el pensamiento común de los cristianos hasta hace poco, existe un consenso amplio entre un buen número de autores de los últimos decenios que ‘entre’ la muerte y resurrección final, el hombre, o por lo menos su ‘alma espiritual’, no existe como tal: en otras palabras, que la escatología cristiana es una escatología ‘de fase única’.
Se trata de una posición que comenzó a consolidarse históricamente a partir de la exégesis bíblica protestante que, con vistas a promover una definitiva ‘deshelenización’ del mensaje cristiano, descartó radicalmente la noción de un alma humana, espiritual, sub-sistente e inmortal, considerándola como una doctrina ‘platónica’ indebidamente importada al patrimonio doctrinal cristiano, y sencillamente incompatible con él. El que defendió esta tesis con más ahínco y eficacia fue el exegeta reformado Oscar Cullmann, especialmente en su conocida conferencia ¿La inmortalidad del alma o la resurrección de los muertos?, aunque fueron otros quienes prepararon el camino. Al mismo tiempo habría que notar que la tendencia ‘anti-helénica’ típica de la teología protestante –liberal y clásica– no pesa tanto hoy en día como en otros tiempos.
La tendencia a promover una escatología de fase única se ha consolidado también en otra dirección, esta vez por razones de tipo más bien exegético. Autores como Rudolf Bultmann, a partir de la comprensión individualista del hombre como un ser-para-la-muerte indudablemente derivada de Martin Heidegger (y en el fondo en base a los escritos de Rainer Maria Rilke), comienzan a presentar la doctrina neotestamentaria de la Parusía (es decir, la vuelta final de Cristo) en clave ante todo simbólica. Según este exegeta, donde la Escritura habla de la Parusía, ésta se debe identificar no con un supuesto retorno de Cristo en la gloria al final de los tiempos, sino con el thánatos, es decir, con la muerte del individuo. Cuando en la Escritura se habla del ‘fin del mundo’, se trataría sencillamente de un modo de poner en relieve la trascendencia de Dios ante la finitud humana, cuya expresión culminante es precisamente la muerte. Esta posición ha sido gradualmente asimilada por algunos estudiosos católicos. El exegeta Anton Vögtle por ejemplo no tiene inconveniente en afirmar que el Nuevo Testamento no pensaba en un final del mundo tal como nosotros lo entendemos, sino en el final de cada hombre. Norbert Lohfink retiene que debemos identificar la Parusía con el encuentro de cada uno con Dios en la muerte. El mismo autor, en una obra escrita junto con el teólogo Ghisbert Greshake (una posición en parte rectificada por este autor), dice que el hombre es una pieza del mundo y de la historia, y cuando se presenta ante Dios con la muerte, el mundo y la historia llegan a su fin; en este modo, el hombre, muriendo, experimenta al mismo tiempo su propia éschaton y el éschaton del mundo y de la historia en general.
Se trata además de una posición que se inspira en la llamada ‘escatología consecuente’, tan influyente a lo largo del siglo pasado. Jesús y sus discípulos esperaron la irrupción del señorío de Dios en tiempos breves, se dice, y una tal irrupción, como se puede comprobar, no se ha verificado. A pesar de ello, afirma por ejemplo Lohfink, la fe escatológica en la resurrección de Jesús no ha fallado, ni ha entrado en crisis, sino que se ha transformado y se ha clarificado a la luz de los hechos. Esta transformación da prueba, dice, que el señorío de Dios hecho presente en la Resurrección de Jesús no tiene por qué situarse en un supuesto final de la historia, sino más bien a lo largo de la historia y en particular en el morir y resucitar de cada uno.
Sin embargo, los autores protestantes a lo largo del siglo XX, en su mayoría, han distinguido claramente entre el momento de la muerte del individuo y el de la resurrección futura de todos los hombres al final de los tiempos. Afirman, además, en distintos modos que entre los dos ‘acontecimientos’ el hombre de algún modo cesa de existir en sí mismo o, mejor dicho, subsiste ‘en Dios’ hasta el momento de la resurrección, sea porque desaparece con la muerte (Ganztod) y viene por así decirlo recreado de nuevo en la resurrección, una posición hoy en día minoritaria, sea porque con la muerte el hombre sale del tiempo y entra en la eternidad de Dios, sea porque el hombre subsiste entre muerte y resurrección en virtud del Espíritu Santo que lo llena. En estas explicaciones se es fiel a tres principios fundamentales del pensamiento protestante: el de la sola Scriptura (pues la doctrina bíblica par excellence es la de la resurrección de los muertos, se dice, y no la inmortalidad del alma); el de la ‘justificación por la sola fe’ (pues el hombre, siendo pecador, no puede ‘contribuir’ con nada propio –por ejemplo, con ‘su’ alma inmortal– a la salvación eterna, porque equivaldría a la negación de la trascendencia de Dios, una posición que hoy, teniendo en cuenta la comprensión del alma combatida por estos autores, parece bastante supera-da); y el de la concentración de toda la salvación cristiana en la escatología final (pues la vida de Cristo en medio de su Cuerpo, la Iglesia, sería estrictamente provisional –hecha de profecía y de promesa– hasta que Él vuelva en la gloria para juzgar a vivos y a muertos). Autores como Eberhard Jüngel, siguiendo a Karl Barth en sus primeros escritos, y a Emil Brunner, considera que el hombre ‘entre’ muerte y resurrección está ‘en Dios’, y no hay ‘tiempo’ o espacio entre los dos acontecimientos. Desde el punto de vista de la historia humana y de la realidad creada, muerte y resurrección se distinguen ciertamente entre sí; pero desde el punto de vista del actuar de Dios y de la subjetividad del hombre, coinciden perfectamente. Aunque la lectura fuertemente existencial de los textos escatológicos de Bultmann ha sido criticada y replanteada por autores luteranos como Jürgen Moltmann y Wolfhart Pannenberg, la posición del exegeta de Marburg no es necesariamente discordante con la afirmación de un futuro final de la historia, de la Parusía, pues a Bultmann no le interesa hablar del contenido del éschaton, que permanece completamente velado (lo que se llama agnosticismo escatológico), sino solamente del impacto que tiene en la vida del hombre.
En la teología católica, por el contrario, se ha dado expresión a la ‘coincidencia’ entre muerte y resurrección, a partir del hombre más que de Dios, pues se afirma la continuidad ontológica del hombre entre la vida terrena (hasta la muerte) y la vida eterna y resucitada. Se ha hablado por lo tanto de una escatología ‘de fase única’ en que el hombre resucita en el mismo momento de la muerte. Esta posición –propugnada primero por Ghisbert Greshake en sus primeros escritos y luego por Ladislao Boros y otros autores– se demuestra fiel a muchos elementos de la doctrina de la fe: la inmediatez del premio eterno para los justos mox post mortem, la consistencia del orden creado y en especial la del hombre, el realismo de la gracia divina que salva al hombre en y por medio del ‘ahora’ de la Iglesia y no sólo en el puro futuro del éschaton, una posición típica de una teología protestante que excluye la liturgia celeste.
Esta hipótesis, de todas formas, que en sus líneas generales fue desaprobada en un importante documento de la Iglesia de 1979, ha sido también objeto de importantes críticas de parte de teólogos, tanto protestantes como católicos. Varios aspectos han sido señalados.
Primero, y desde un punto de vista estrictamente exegético, histórico y litúrgico, la noción de resurrección se aplica al hombre principalmente en tres momentos: en el bautismo con que el hombre verdaderamente muere en el Señor para resucitar con Él (Rm 6,3-6.8; 1 Cor 15,29; Col 2,12; 1 Pt 1,3; 3,21; Ap 20,5); en el ‘ahora’ de la conversión cristiana (Col 3,2; Fil 3,10) y de la celebración eucarística (1 Cor 11,26); y en la resurrección general al final de los tiempos, para el juicio de vivos y muertos (Jn 6; Hch 24,15; 1 Cor 15,12 ss.). De hecho, cuando escribe a los romanos, Pablo parece distinguir temporalmente entre muerte y resurrección: «si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección» (Rm 6,5). En pocas palabras, histórica y litúrgicamente es difícil afirmar que el concepto de ‘resurrección’ pueda aplicarse precisamente al momento de la muerte, pues salta a la vista que la muerte es la destrucción de la vida humana, y no su realización y plenitud. «En la primitiva predicación cristiana», decía Joseph Ratzinger, «jamás se identificó el destino de los que mueren antes de la Parusía con el acontecimiento fundamental de la resurrección de Jesús, acontecimiento, debido a su importancia histórico-salvífica, incomparable». Y Marcello Bordoni señala que para ser coherentes con la teología de Pablo, el carácter ‘social’ de la muerte pone «fuera de juego la idea de un proceso de resurrección que va actuándose durante la historia a través de tantas resurrecciones individuales de cada uno en el momento de la muerte». «Sería un error», decía J.A.T. Robinson en su estudio bíblico clásico sobre el cuerpo humano, bien anterior a la controversia sobre la ‘resurrección en el momento de la muerte’, «acercarse a los escritos paulinos con la idea moderna según la cual la resurrección corporal tenga algo que ver con el momento de la muerte... En ninguna parte del Nuevo Testamento se establece una relación esencial entre la resurrección y el momento de la muerte. Los momentos claves [de la resurrección]... son el bautismo y la parusía».
Algunos autores entienden que cuando se habla de la resurrección de Jesús ‘al tercer día’ (cf. 1 Cor 15,4), no se trata de una afirmación de tipo cronológico, sino de tipo teológico: el ‘tercer día’ sería una manera plástica de expresar la obra de salvación que Dios lleva a cabo, estableciendo su señorío sobre todo lo creado. Como es obvio, se trata de una interpretación del dato escriturístico y litúrgico no ciertamente equivocada, pero sí algo parcial, en cuanto no refleja suficientemente la fe en la resurrección de su Señor (a) basada en el ‘signo esencial’ de la tumba vacía, y (b) en que la Iglesia celebra la Resurrección gloriosa de su Señor el domingo de Pascua (es decir, el tercer día), y no el Viernes Santo (el día de la muerte de Jesús), ni el Sábado Santo, un día alitúrgico al interior del Triduo Pascual, que refleja el ‘descenso a los infiernos’. «Si fuera el Señor expirando sobre la cruz», dice san Ireneo, «inmediatamente, sin duda, se habría marchado arriba abandonando el cuerpo a la tierra». De hecho, la Iglesia en su liturgia celebra las acciones de Dios, la magnalia Dei, y no sólo la fe de su pueblo suscitada por las apariciones. De hecho, el mismo Símbolo de la fe confiesa abiertamente que Jesús resucitó ‘al tercer día’. Este desplazamiento hasta ‘el tercer día’ respecto a la muerte en Cruz no sólo de las apariciones del resucitado a los discípulos sino también del mismo acontecimiento de resurrección constituye, de hecho, una importante base teológica de la posibilidad de una escatología intermedia.
Segundo, la idea de una resurrección en el mismo momento de la muerte no parece concordar con la fe cristiana en una resurrección final para todos los hombres juntos al final de los tiempos, entendida como revelación definitiva de la ‘gloria de los hijos de Dios’, como juicio universal, y como fin único y último, meta de la historia humana. Para que se mantenga en pie el carácter intrínsecamente histórico, social y libre del hombre y del mundo a la luz de la fe cristiana, es preciso conservar una clara distinción entre la dinámica del individuo y su consumación personal (que se relaciona con la muerte), y la dinámica de la entera sociedad humana y su consumación final (la resurrección). Los textos apocalípticos, indudablemente, son de carácter simbólico, afirma Juan Alfaro, pero a través de ellos se demuestra que «la humanidad como comunidad y la historia como totalidad están bajo el dominio salvador de Dios por Cristo». Si no hubiese un fin absoluto de la historia (con la resurrección y el juicio), dice el mismo autor, «Dios no llegaría a ser nunca Señor de la historia como un todo, sino que estaría siempre en camino hacia su dominio sobre la historia». Según Ruiz de la Peña la idea de la resurrección en el momento de la muerte constituiría una indebida privatización del éschaton. Y Gia-como Canobbio se pregunta si la manifestación definitiva de Cristo resucitado (Paru-sía) puede añadir algo al hecho de la resurrección de los cristianos. Y dice que sí, «por medio de un trascender que pone fin a la provisionalidad... La idea del cumplimiento, que implica un fin también de este mundo, nace de la convicción de que el señorío de Dios lo abraza todo, por el hecho que es de Dios... La afirmación del fin es, por lo tanto, una afirmación teo-lógica». Y el luterano Wolfhart Pannenberg hace notar que con la teoría de la resurrección en el momento de la muerte, «la plenitud salvífica del individuo es separada o individualizada respecto a la consumación de la raza. Pero precisamente este lazo entre la consumación individual y universal de la salvación es un elemento esencial de la esperanza bíblica para el futuro».

Tercero, con la idea de la ‘resurrección en el momento de la muerte’, vuelven a hacerse presentes las categorías platónicas y espiritualizantes que a pesar de sus mejores intenciones, los defensores de esta teoría querían superar definitivamente en nombre del programa de la ‘deshelenización’. El hombre muerto/resucitado pertenecería ya al mundo invisible, el de los espíritus puros. Con esta teoría, de hecho, habría que pensar en dos mundos humanos perpetuamente paralelos, con una dualidad que no desaparecerá nunca del todo (habría que pensar por lo tanto en un verdadero dualismo): el de los hombres mortales/terrenos y el de los hombres muertos/resucitados. Además, se quitaría toda la fuerza catalizadora que, para una antropología plenamente cristiana, haya tenido la doctrina de la resurrección de la carne.
Se impone por consiguiente que, desde el punto de vista de la criatura humana, si no del obrar de Dios, se debe distinguir temporalmente entre muerte y resurrección, correspondiendo una al final de la vida terrena del individuo, y la otra a la consumación final de toda la humanidad, la revelación de la «libertad de la gloria de los hijos de Dios» (Rm 8,21). Como hemos visto más arriba, si la resurrección coincidiese con la muerte del hombre, se confirmaría el carácter esencialmente individualista y sólo accidentalmente social del hombre, negando por lo tanto su esencial historicidad, y la necesidad de toda mediación creada en su salvación. Se daría, en consecuencia, una visión netamente platónica del hombre y de la vida terrena, en la que la muerte, como desprendimiento definitivo del hombre de las ataduras y límites de la corporeidad y de la vida terrena, se convierte en un momento intrínseco de auto-realización.
2. La continuidad del hombre entre muerte y resurrección: la cuestión del alma
Si algo del hombre (llamémoslo ‘el alma’) subsiste entre muerte y resurrección (6), habría que preguntar en qué consiste este ‘órgano’ de identidad y de continuidad. Se trataría sin duda de una realidad creada y humana. Pero, dicho en pocas pala-bras, ¿es una entidad con una consistencia natural hacia la inmortalidad y capaz de sobrevivir después de la muerte sin un complemento corpóreo, o más bien de una realidad mantenida en existencia ‘sobrenaturalmente’, por así decirlo, en virtud del poder del Espíritu Santo que salva al hombre y lo diviniza? En otras palabras, ¿la continuidad humana entre muerte y resurrección se hace posible a partir de lo natural en la constitución humana creada (un alma subsistente e incorruptible), o en base a un factor sobrenatural que mantiene al justo en la existencia (el Espíritu que vive en él)?
La segunda posición tiene bastante en común con la doctrina antes delineada típica de algunos autores protestantes, y deja sin resolver dos cuestiones importantes: la de la consistencia de la realidad ontológica del hombre como tal, reducido –por lo que parece– a una pura relación con Dios; y la dificultad de explicar una existencia perpetua para aquellos creyentes que, eventualmen-te, no hayan sido fieles a la gracia que salva, y que esperan, como dice el libro de Daniel (12,2), «una resurrección de vergüenza eterna». Si sobrevive a la muerte solamente la vida del Espíritu en el hombre, como sugiere Cullmann, no hay más remedio que postular su aniquilación completa después de la muerte del pecador no-arrepentido.
Para que la resurrección de los muertos no sea de hecho una especie de ‘re-creación del hombre’ al final de los tiempos (el preciso término ‘resurrección’ no equivale al de ‘re-creación’), parece imprescindible que algo espiritual del hombre deba sub-sistir naturalmente entre muerte y resurrección, lo que tradicionalmente –aunque no sin equívocos sobre todo por la presencia de platonismos larvados– ha sido llamado el alma. A lo largo de la historia de la filosofía, y ciertamente a partir de las disputas nominalistas, se ha discutido mucho si la existencia del alma, su subsis-tencia e incorruptibilidad quedan plenamente abiertas a un discurso racional. Desde luego Platón y Aristóteles no lo dudaban; la mayor parte de los padres de la Iglesia y de los autores medievales tampoco. Pero autores como Pedro Aureolo, Gui-llermo de Ockham y el Card. Caietano enseñaban que la subsistencia y la inmortalidad del alma son tan inaccesibles a la razón como la doctrina de la encarnación y de la Trinidad, es decir, son doctrinas reveladas en un sentido estricto. Se acepta generalmente que el alma es subsistente e inmortal, pues si no lo fuese, difícilmente quedaría en pie la promesa escatológica de la vida eterna para el hombre. Pero, se pregunta sobre la posibilidad humana de conocer o intuir aquellas propiedades del hombre desde una perspectiva estrictamente racional y filosófica. Se reconoce generalmente un deseo universal de obtener la inmortalidad; se habla de la apertura poten-cialmente infinita del espíritu humano hacia la verdad. Pero se pregunta si este deseo y esta capacidad son indicios suficientes de una inmortalidad verdadera y ontológica, y esto desde un punto de vista estrictamente filosófico.
Mucho habría que decir respecto a una cuestión que a primera vista en sede teológica podría parecer hasta ociosa. Pero es interesante notar que el desplazamiento de la doctrina del alma humana desde el ámbito de la razón al de la fe se verifica, en la historia del pensamiento cristiano, en un contexto de un creciente platonismo, nominalismo, dualismo antropológico y subjetivismo: en otras palabras, fideísmo y dualismo van emparejados. De todas formas, se podría hacer una observación. Si el ‘alma’ fuese incorruptible sólo en base a la gracia del Espíritu Santo que diviniza, o si esta incorruptibilidad fuese cognoscible sólo a partir de la fe y de la esperanza sobrenaturales (estas dos hipótesis probablemente llegan a identificarse), habría que decir en efecto que no sólo la realización actual de la vida eterna sino la misma posibilidad que el hombre tiene de recibirla serían, por así decirlo, extrínsecas a su ser, pudiendo llegar a ser verdaderas ‘sobreestructuras’ del hombre en el sentido marxista o freudiano de la palabra. En otras palabras, Dios no habría creado el hombre para la vida eterna, sino que, en el mejor de los casos, lo tira escatológicamente hacia ella, ‘desde’ el futuro. Sólo si en el hombre inhiere una raíz real de inmortalidad, de incorruptibilidad, se puede hacer un discurso escatológico universalmente significativo, responsable desde el punto de vista misionero, y respetuoso de la libertad del hombre y de su responsabilidad ética. Si esta raíz no existiera, habría que desarrollar el discurso escatológico en una clave primordialmente extrínseca a la existencia humana corporal y concreta que él ama, en la que quiere involucrarse enteramente, en la que considera que se está jugando su entera existencia y eternidad. Precisamente porque en el hombre subsiste algo de inmortal, se entiende que él puede apasionarse con la perspectiva de ‘dar vibración de eternidad’, como decía san Josemaría Escrivá, a todas las cosas que hace, también a las más menudas y ‘mundanas’.
NOTAS




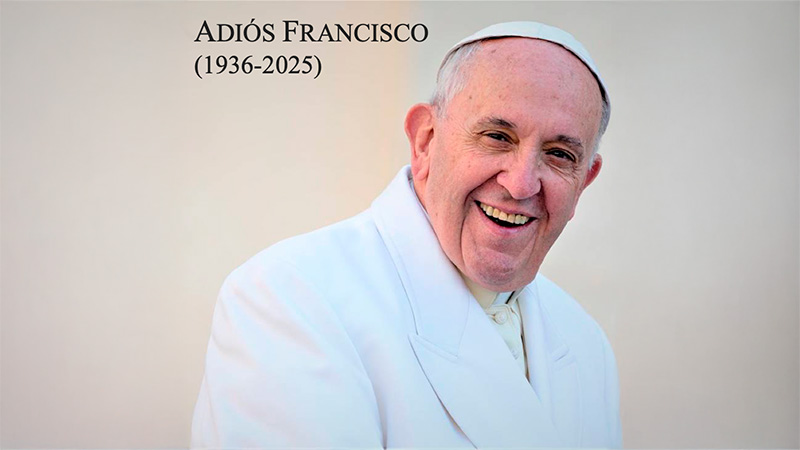
 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.