Presentación realizada por Eduardo Valenzuela durante el lanzamiento del libro el 18 de diciembre de 2023 en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En este volumen se reúne una colección de artículos escritos en oportunidades y fechas diferentes que han sido revisadas, complementadas y organizadas de manera especial para este libro, el primero de la colección que pretende inaugurar el Centro UC de Estudios de la Religión, un centro que sitúa a la teología ante el desafío de dialogar con las demás ciencias humanas y sociales en aquello que constituye su propio objeto como ciencia de Dios.
La teología es el lugar propio del diálogo entre fe y razón, por ende, de suyo, la teología crítica –dice el autor– es una teología que examina las condiciones de posibilidad del pensar humano acerca de Dios, hasta donde puede pensarse con las herramientas de la razón Aquello que, sin embargo, es más grande que todo lo que pueda pensarse acerca de Él, según la fórmula de Anselmo de Canterbury citada preciosamente en el libro mismo. Ni racionalismo (una razón que se basta a sí misma en el conocimiento de la verdad) ni fideísmo (una fe que es incapaz de dar razón de ella misma). Todo esto plantea esta pregunta inquietante: ¿qué significa la razón para la fe? Significa esto: la revelación cristiana es razonable, y todas sus conclusiones son compatibles con lo que la razón puede descubrir por sí misma, aunque en muchos sentidos rebalsa lo que la razón descubre. No se trata de situar a la religión dentro de los límites de la razón como hacía Kant, porque entonces se dejan demasiadas cosas fuera. Nada menos que estas tres: la gracia (que Dios da independientemente del mérito), los milagros (que Dios interviene al margen del principio de causalidad natural) y la caridad (la exigencia de dar incluso al enemigo). La filosofía puede tener como tarea colocar a la religión dentro de la razón, pero la teología consiste más bien en situar a la razón dentro de la religión –la teología como crítica de la religión como dice el programa que pretende trazar el autor–, con todas las precauciones que es necesario tomar para que lo razonable no le quite a la religión su acicate y su mordiente, algo que me parece afecta demasiado a la escuela de Tomás de Aquino. La religión debe comparecer ante la razón humana y mostrar sus credenciales, como dice el autor, para indicar que todo en ella es razonable, y en aquello que no lo es (la gracia, el milagro y la caridad), al menos que no es repugnante para la razón. También retengo algo sobre la posición en que se sitúa a la teología crítica entre el sensus fidei y la autoridad magisterial.
La teología no es ni una ni la otra, pero conecta con ambas de un modo particular. La conexión de la teología con el sensus fidei que ha relevado Francisco es el instinto de la fe, la comprensión intuitiva de la verdad evangélica que está presente en cualquiera que tenga el corazón bien dispuesto. No se trata de menospreciar esa clase de fe y esa forma de afirmar la verdad, sino de elevarla y madurarla con ayuda del raciocinio. Tampoco la teología reemplaza el magisterio y la autoridad de los obispos en su tarea que les es propia, magníficamente expresada con la cita de Dei Verbum: “oír la Palabra con piedad, guardarla con exactitud y exponerla con fidelidad” (n. 10). La responsabilidad del pastor es una, la del teólogo se distingue con el programa que Pablo VI le atribuía al propio Tomás de Aquino: pensar con audacia (interrogarse radicalmente por la verdad de lo que profesamos), con libertad (insertarse en los problemas nuevos) y con honradez (reconocer todas las formas de producir la verdad).
Me detengo en el capítulo cuarto sobre la posibilidad de una teología empírica, es decir, una teología que toma como objeto la experiencia creyente. ¿Tiene interés teológico comprender “lo que hombres y mujeres de nuestro tiempo quieren, anhelan y esperan” de Dios? La verdad sobre Dios se sitúa siempre en un contexto de comprensión histórica, social y culturalmente determinada que la teología debe asumir. Dios no es un concepto petrificado en el tiempo, sino una experiencia vivida por una humanidad que cambia constantemente. Escuchar lo que la gente dice está recomendado en el mismo evangelio. ¿Quién dice la gente que soy Yo? pregunta Jesús a sus discípulos. Las mismas consideraciones se hacen en los capítulos siguientes: tomar en cuenta la experiencia creyente y hacer una teología de la experiencia de creer. La creencia no es una intelección, sino una experiencia que se puede analizar con ayuda, por ejemplo, de la fenomenología (el libro le debe mucho al teólogo y fenomenólogo polaco-alemán Wolfhart Pannenberg), pero también de una teología crítica que esclarezca las condiciones en que se produce esa experiencia y que ofrezca consideraciones sobre su alcance religioso.
Por último, una teología que asuma de veras el desafío de la interdisciplina, que constituye el nombre moderno para designar la vieja aspiración de la unidad de todo conocimiento, aunque con esta novedad: interdisciplina significa que ninguna disciplina está en condiciones de realizar la síntesis de todo el saber humano, como antes se pensó de la teología, primero, y de la f ilosofía, después. “Todo es aparentemente –dice Silva– tan excepcional en la teología que termina convirtiéndose en una forma de saber que no solo no se rige, sino que apenas puede comunicar con otros saberes”. La dificultad radica en abrirse a saberes especializados: los teólogos a menudo hablan con desprecio de “economicismo” (reduce el problema al comportamiento económico, ¿qué otra cosa puede hacer un economista?), de “sociologismo” (reduce el problema al comportamiento social), de “psicologismo” (reduce los problemas a la psique humana). La teología sería un saber no reductivo, pero porque apenas roza la experiencia humana y pretende siempre hablar de verdades eternas y comprehensivas que se sitúan por encima de ella. Esta vehemente exhortación de Joaquín hacia una teología empírica, abierta enteramente al diálogo con la historia y las ciencias sociales, capaz de aprovechar los métodos y resultados propios de la ciencias empíricas (para los cuales hay que entenderlos mínimamente), es crucial en este libro; por esto mismo abre la colección de libros del Centro de Estudios de la Religión, especialmente diseñado para producir este diálogo.
En la segunda parte, se utiliza la definición de religión de Bernhard Welte (otro autor de cabecera), “aquella forma de existencia en la que las personas se sienten determinadas por aquella realidad que llamamos Dios”. La religión no es una creencia simplemente, sino un sentido de trascendencia que impregna la existencia. Luhmann dice que todo puede tener un sentido religioso, incluso las más pequeñas cosas de la vida cotidiana, como mostró Teresa de Lisieux, la maestra de lo que hoy se llama la religión vivida. La religión es comunicación que remite la inmanencia a la trascendencia, lo determinable a lo indeterminable, lo que vemos a lo que no vemos, una operación que solo puede hacer la religión, pues ningún otro sistema tiene esta capacidad de operar con la distinción inmanencia/ trascendencia. La religión no consiste en hablar de Dios, sino en hablar de algo por su remisión a Dios, Dios lo quiso, Dios sabrá, Dios entenderá. Es posible que acontecimientos críticos produzcan mucha comunicación religiosa (típicamente la muerte), pero no es forzoso: la religión es parte de la existencia, la capacidad de abrir todo lo que existe hacia una dimensión trascendente, algo que podemos hacer de muchas maneras y en la vida corriente, no solo a raíz del acontecimiento de la muerte o del sufrimiento. En esto consiste dotar de sentido religioso a la vida, aunque los sociólogos preferimos hablar de comunicación más allá del paradigma fenomenológico: la religión adquiere realidad social cuando ese sentido es comunicado, no es solo experiencia, sino comunicación, una parte importante de nuestras vivencias queda sin comunicar y, por consiguiente, carece de realidad social. En el capítulo octavo se considera el problema de la dimensión personal y comunitaria de la religión donde se adopta una visión prudente y equilibrada. Me llamó la atención la referencia a la crítica de Jesús de Nazaret de una religión “para que los otros la vean”, de aquel que toma el primer lugar en el templo y de sus recomendaciones de ayunar en casa para que nadie te vea, acentuando con ello el ideal de vivir ocultamente, que ha producido muchas veces lo mejor del cristianismo (por ejemplo, en la espiritualidad de Nazaret de Charles de Foucault). Pero también es cierto que todos creemos porque otros han creído antes que nosotros y creen concurrentemente con nosotros, y una comunidad de creencias es ineludible para que la fe nazca y de sus frutos. Ambas dimensiones coexisten. Actualmente los jóvenes reclaman mayor subjetivación de la religión, y tienen razón: lo esencial es la forma como Dios se anida en la conciencia personal de cada cual, pero no existe una religión individual y el asiento comunitario es imprescindible.
En la tercera parte se discute el problema de la secularización y de los jóvenes, la religión hoy. Como un sociólogo avezado, el autor prefiere la definición de Casanova de la secularización como diferenciación funcional de la religión, al igual como lo hace Luhmann. La religión ya no sirve para curar enfermedades o para controlar un desastre natural –la gente va al médico cuando sobreviene el mal y alega contra el gobierno cuando ocurre el desastre, no corre a la iglesia para conjurar el peligro, como se pudo ver en la escasísima significación religiosa que tuvo la reciente pandemia–. El científico, por más católico que sea, debe ceñirse al método científico para validar su hipótesis y dirimir la verdad en este campo. No es que en estas materias no pueda haber religión, pero en lo sustantivo no se resuelven religiosamente. La religión ha perdido funcionalidades que antes tenía. Es cierto que ha retrocedido la creencia propiamente religiosa, pero ni tanto, ni constituye el núcleo de esta pérdida de influencia social de la religión. Luhmann decía que la gente tampoco era tan religiosa antes, como se cree; en el medioevo, por ejemplo, había mucha religión vicaria, se creía a través de otros que realmente creían (los monjes o los sacerdotes que monopolizaban el culto), la gente iba con suerte a la iglesia una vez al año y participaba en un rito del que no entendía nada, los campesinos caían de rodillas y espantados ante la presencia numinosa del santísimo. Jean Guitton decía que no conocía un siglo más cristiano que el siglo XX, puesto que nunca antes la comprensión del cristianismo había alcanzado tal fidelidad evangélica. Hemos tardado siglos en comprender que no había que aplastar a los disidentes ni imponerle la religión a nadie. No hay que espantarse ante la increencia moderna que por lo demás conserva mucha creencia. A pesar de los desafíos de la época, Dios no ha muerto, la experiencia creyente está intacta y robusta y merece una consideración teológica. ¿Quién es Dios para los hombres y mujeres de hoy? ¿Quién dice la gente que soy Yo? puede ser una pregunta de interés teológico, una pregunta empírica que abre un horizonte de análisis y reflexión para la teología.
No me aventuro demasiado en la cuarta parte. Todo el libro de Joaquín está atravesado por un esfuerzo de detectar los excesos de la religión, sus perversiones, sus abusos en conformidad con la índole de una teología crítica. El hilo conductor lo proporciona otra vez Welte: a) centrarse en la manifestación (culto) y olvidar la interioridad; b) quedarse en la cosa sensiblemente percibida y no en el significado; c) sustituir el lugar de Dios y convertir la religión en ideología de poder. Respecto de lo primero, la contraposición entre lo exterior (religión) e interior (espiritualidad), remite a la distinción entre fe y religión que hace santo Tomás (en el excelente capítulo quince, a mi modo de ver el más logrado de todo el libro). La religión es una virtud moral, no teologal, algo que recuerda la gran tradición sapiencial de la Iglesia que jamás se arriesga a juzgar la fe de una persona cuando la despide y encomienda en su última hora. El cristianismo nos previene abundantemente contra el fariseísmo que reaparece, sin embargo, una y otra vez. Todo lo que se hace sin fe, sin caridad y sin esperanza tiene poco valor, o al menos un valor siempre secundario.
Más radical es la contraposición examinada en el capítulo catorce entre ética y religión con ayuda de una cita extraordinaria del apóstol Santiago: “La religión pura e intachable ante Dios padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo” (St 1,27). Acabo de escribir una nota sobre Pascal (ver Humanitas 105), del que se cuenta esta anécdota: estando en su lecho de muerte manifiesta su deseo ardiente de comulgar, pero sus amigos jansenistas (siempre rigurosos a la hora de otorgar la comunión) no consideraban que su estado fuera tan desesperado. Entonces dice: “ya que no puedo comulgar con la cabeza, permítanme por lo menos hacerlo con el cuerpo” y pidió que fuera trasladado a un hospital de pobres donde podría compartir la misma suerte de los más desdichados. La plenitud del culto es la caridad y la entrega de la propia vida. Desde luego todo esto puede también tener una interpretación excesiva y poco razonable.
Respecto del error de quedarse en la cosa sensiblemente percibida, me remito al capítulo dieciséis dedicado al Maestro Eckhart, del que se cita una oración magnífica, “debemos mantenernos vacíos y libres de toda imagen y forma”, una exhortación para una teología crítica de las imágenes y de las formas en las que se intenta aprehender, en el sentido de percibir, pero también de capturar a Dios y de tenerlo a la disposición de cada cual, sin duda el principal riesgo de las imágenes religiosas.
Y respecto de la última perversión religiosa, la de sustituir a Dios y utilizarlo para un propósito puramente humano, recomendaré el capítulo dieciocho, dedicado a Guardini. La religión aparece muchas veces como trascendencia invertida (un concepto feliz que se utiliza en todo el libro), hacer de lo trascendente algo inmanente –lo que abre la posibilidad de situar un montón de cosas en el lugar de Dios, incluyendo a las autoridades religiosas–, en vez de remitir la inmanencia a la trascendencia y conferir a la religión su sentido más pleno, apertura hacia un horizonte que como tal nunca se posee plenamente, que se oculta tanto como se hace presente y que continúa siendo más que todo lo que pueda pensarse acerca de Él.
Eduardo Valenzuela

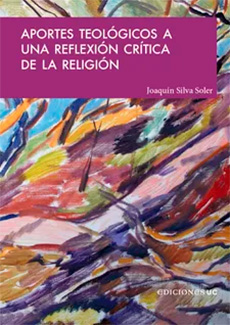



 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
