A pesar de avances parciales en algunas áreas, el origen de la vida en la Tierra continúa siendo un misterio para los científicos y una de las mayores incógnitas que se le plantean al ser humano. El autor de este artículo aborda algunos aspectos relevantes de la investigación sobre el origen de la vida, incluyendo la forma en que se ha desarrollado el debate sobre la causalidad última y los principales desafíos a los que se enfrentan los estudios empíricos en este campo.
* Las fotografías que acompañan este artículo fueron tomadas por Fernán Federici, doctor en Ciencias Biológicas y profesor del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ©Fernán Federici
Humanitas 2025, CIX, págs. 12 - 35
El origen de la vida a partir de materia inerte (abiogénesis) es una de las mayores incógnitas que se le plantean al ser humano. Charles Darwin, como es bien sabido, no se refirió a este fundamental asunto en sus libros, quizás por considerar que estaba “más allá del alcance de la ciencia”[1]. Hizo, sin embargo, una breve mención, no menor, al “gran hecho –misterio de los misterios–, la aparición de los primeros seres en la tierra”[2].
A pesar de avances parciales en algunas áreas, el origen de la vida continúa siendo un misterio para los científicos. Tal como lo expresaran Luisi y Ruiz-Mirazo, dos autoridades en el campo:
Nuestra ignorancia sobre el origen de la vida es profunda, no solo se trata de un detalle mecánico que falta... Esta ignorancia surge de nuestras dificultades experimentales con la química prebiótica, pero también es conceptual, ya que aún no somos capaces de concebir en papel cómo todas estas cosas sucedieron.[3]
Aunque esta afirmación puede parecer un poco extrema, los investigadores no tienen más remedio que estar de acuerdo con ella.
A continuación se abordarán dos aspectos relevantes de la investigación sobre el origen de la vida en la Tierra. El primero tiene que ver con la forma en que los científicos, académicos y el público educado en general abordan el tema en términos de su causalidad última. Luego, se presentarán algunos de los principales desafíos en los estudios empíricos en este campo.
Causalidad en el origen de la vida en la Tierra
Las diversas perspectivas sobre el origen de la vida pueden agruparse en cuatro categorías: a) Una intervención directa de un ser sobrenatural; b) Un evento “casi milagroso”, o un “feliz accidente” resultado del puro azar; c) Un evento determinista inevitable; y d) La obra de un Creador sobrenatural, aunque actuando a través de causas naturales.
El resultado de una intervención directa de un ser sobrenatural
Entre los seguidores de la primera opción se encuentran los creacionistas, quienes adhieren a una interpretación literal del Génesis en las Sagradas Escrituras.[4],[5] Como es de esperar, los científicos no se sienten cómodos con este punto de vista, ya que introduce una ruptura inexplicable en la cadena de causalidad en la naturaleza. Sin embargo, hay un buen número de científicos que afirman que la complejidad irreductible y la información específica de la vida son indicativas de una mente sobrenatural responsable de ella. La complejidad irreductible se refiere a ciertas estructuras biológicas que son demasiado complejas para haber evolucionado paso a paso a través de la selección natural.[6] Según esta idea, estas estructuras no funcionarían si se les quitara alguna parte, lo que implica que debieron haber sido diseñadas como sistemas completos desde el principio. Aunque estos científicos enfatizan el llamado Diseño Inteligente en la naturaleza más que la causalidad del origen de la vida, el concepto de complejidad irreductible involucra implícitamente un evento sobrenatural en la transición del mundo inanimado a la vida.
Hay un buen número de científicos que afirman que la complejidad irreductible y la información específica de la vida son indicativas de una mente sobrenatural responsable de ella.
El intervalo de tiempo relativamente “breve” entre el enfriamiento de la Tierra y la primera aparición de la vida (alrededor de 150 millones de años), se ha señalado como un argumento, aunque débil, de una intervención divina. Es decir, la vida apareció tan pronto como el planeta alcanzó las condiciones necesarias para sostenerla. Sin embargo, este argumento también sería consistente con una hipótesis determinista sobre el tema (ver más adelante).
También hay filósofos y teólogos que apoyan una acción directa de un ser superior basándose en argumentos principalmente de inspiración tomista. Santo Tomás de Aquino propuso el principio de causalidad proporcional, según el cual un efecto no puede ser más perfecto que su causa,[7] no puede exceder en cualidades a su causa,[8] o no puede ser más poderoso que su causa agente[9]. La pregunta entonces es si la causalidad que normalmente opera en el ámbito de la materia inerte tiene la capacidad de generar entidades que son ontológicamente superiores a ella, como es el caso de los organismos vivos.
Para abordar este crítico asunto, algunos filósofos recurren a la distinción entre causalidad transitiva e inmanente. La primera produce efectos que son externos a los agentes que los ejercen, siendo típicas del mundo inanimado. En contraste, las causas inmanentes se originarían dentro de un agente y producen un efecto que implica una autoperfección del mismo agente. Esta última sería característica de los seres vivos –independientemente de que la causalidad transitiva también opere en ellos– y se manifiesta en procesos como la nutrición, la homeostasis y la reproducción. Así, la causalidad inmanente es teleológica, indicándose con ello no solo que toda acción tiene un fin, sino también que este fin sirve al bien del propio agente.
También hay filósofos y teólogos que apoyan una acción directa de un ser superior basándose en argumentos principalmente de inspiración tomista. Santo Tomás de Aquino propuso el principio de causalidad proporcional, según el cual un efecto no puede ser más perfecto que su causa, no puede exceder en cualidades a su causa, o no puede ser más poderoso que su causa agente.
Razonando dentro de este marco conceptual, los filósofos David Oderberg[10] y Edward Feser[11] sostienen que ninguna causalidad transitiva puede, con el tiempo, dar lugar a la causalidad inmanente. En la misma línea, el eminente académico William Carroll ha afirmado que
si no hay... causalidad inmanente, ya sea formal o virtualmente, en las sustancias no vivas, o en alguna combinación de ellas, entonces no es posible que éstas sean la causa o causas de los seres vivos. El origen de la vida tendría que ser entonces el efecto de algo completamente diferente a una causa natural.[12]
El fraile dominico Mariusz Tabaczek, un distinguido tomista, cuestiona, sin embargo, a W. Carroll, D. Oderberg y E. Feser argumentando que la causalidad inmanente propia de las cosas animadas estaría formal y/o virtualmente presente en todas las causas que entran en una matriz causal que contribuyó a la primera manifestación de la vida. En otras palabras, según Tabaczek, el origen de la vida en la Tierra es el resultado de un proceso extremadamente complejo y multifacético que se extendió en el tiempo, y que bien pudo haber ocurrido con una matriz de innumerables causas secundarias e instrumentales que respondieron a una causalidad primaria de Dios.[13] Es de esperar que este debate continúe, porque es muy enriquecedor tanto para filósofos como para científicos.
Un evento “casi milagroso”, o un “feliz accidente” resultado del puro azar
En cuanto a la segunda alternativa, es decir, el origen de la vida como un evento “casi milagroso” o un “feliz accidente”, los científicos más citados que han apoyado esta idea son Francis Crick y Jacques Monod, ambos ateos confesos. Según el primero, “un hombre honesto, armado con todo el conocimiento disponible para nosotros ahora, solo podría afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida parece en este momento ser casi un milagro, al ser tantas las condiciones que habrían tenido que satisfacerse para que comenzara”[14]. A su vez, Monod consideró que este fue un evento altamente improbable y, por lo tanto, muy posiblemente no repetible en otros lugares del cosmos[15].
Los filósofos también han reflexionado sobre el papel del azar en el surgimiento de la vida. Así, Iris Fry ha afirmado que las improbabilidades de un escenario de azar son demasiado altas para ser consideradas seriamente,[16] mientras que Christian Weidemann piensa que, mientras todas las explicaciones propuestas no logren proporcionar una historia satisfactoria y completa, la hipótesis del azar seguirá estando sobre la mesa.[17]
Un evento determinista inevitable
El tercer tipo de causalidad para la transición de la materia inanimada a la vida, esto es, un evento determinista inevitable, implica la ocurrencia de pasos obligatorios y consecutivos gobernados por las leyes de la física y la química. Como consecuencia, hay continuidad entre el mundo inanimado de las reacciones químicas y la aparición de las primeras células. En este escenario, nada escapa a una explicación científica. Quizás por esta razón es presumible que la mayor parte de la comunidad científica adhiera a esta doctrina.
Esta concepción ya había sido avanzada en 1866 por Ernst Haeckel –el notable naturalista y filósofo alemán que popularizó el trabajo de Charles Darwin– en el sentido de que, al no haber una diferencia significativa entre el mundo inerte y los organismos vivos, hay un flujo continuo entre ambos.[18]
Por lejos, el defensor contemporáneo más prominente del determinismo es el difunto y prestigioso científico Christian de Duve, quien afirmó de manera muy elocuente que
la vida pertenece al tejido mismo del mundo. Si no fuera una manifestación obligatoria de las propiedades combinatorias de la materia, no podría haber surgido naturalmente. Al atribuir al azar un evento de una complejidad e improbabilidad tan inimaginables... [uno] de hecho invoca un milagro [y] se alía con los creacionistas.[19]
Para reforzar su postura, más tarde afirmaría que
la química trata con fenómenos altamente deterministas, que dependen del comportamiento estadístico de un gran número de moléculas de diferentes tipos y deben casi nada al azar. Dado un conjunto específico de condiciones físico-químicas, las mismas reacciones siempre tienen lugar de la misma manera... Dadas las condiciones que prevalecían en la Tierra hace cuatro mil millones de años... los procesos químicos que dieron lugar a la vida estaban destinados a ocurrir. Si se diesen las mismas condiciones en otro lugar, la vida surgiría de manera similar allí.[20]
Otro determinista ilustre fue Harold J. Morowitz. No solo expresó su desacuerdo con Monod en el sentido de que el surgimiento de la vida requeriría una serie de eventos altamente improbables, sino que también sostuvo que no habría razón para no creer que la abiogénesis fue una serie de eventos sujetos a todas las leyes que gobiernan los átomos y sus interacciones.[21]
Por lo general, sostenedores de esta postura determinista no hacen referencia a la existencia o no de un Dios Creador.
La obra de un Creador sobrenatural, aunque actuando a través de causas naturales
Finalmente, la cuarta opción respecto a la causalidad del surgimiento de la vida en la Tierra es atribuirla a un Creador sobrenatural, aunque actuando exclusivamente a través de causas naturales. Es decir, Dios ha creado la Tierra de tal modo que puedan operar ciertas leyes naturales que serían capaces de producir vida. Probablemente esta sea la opción preferida de científicos creyentes, a pesar de lo lejos que estamos de comprender las etapas fundamentales que se siguieron en el inicio de la vida. Evidentemente, en ningún momento esta postura niega la posibilidad de que Dios intervenga directamente en la naturaleza como le plazca. Es solo que la perspectiva tomista de Dios teniendo en cuenta la naturaleza de las cosas y trabajando a través de ellas como causas secundarias e instrumentales, haciendo que la agencia divina y natural sean completamente compatibles, suena muy atractiva. Tomás refuerza aún más este argumento afirmando que Dios trasciende la naturaleza de tal manera que, incluso los eventos aleatorios aparecen como tales, es decir, eventos aleatorios. Como resultado, la autonomía de la naturaleza no desafía la agencia divina.
La cuarta opción respecto a la causalidad del surgimiento de la vida en la Tierra es atribuirla a un Creador sobrenatural, aunque actuando exclusivamente a través de causas naturales. Es decir, Dios ha creado la Tierra de tal modo que puedan operar ciertas leyes naturales que serían capaces de producir vida.
Precisamente, santo Tomás señala que “el mismo efecto no se atribuye a una causa natural y al poder divino de tal manera que sea hecho en parte por Dios y en parte por el agente natural; más bien, es hecho completamente por ambos, pero de una manera diferente”[22]. Así, Aquino posiciona a Dios como la causa primaria que sostiene todas las causas secundarias, actuando de manera trascendental sin ser una “causa entre causas”.
A comienzos del siglo pasado, el jesuita Eric Wasmann, un reconocido entomólogo, sostuvo que tal como lo había indicado Tomás de Aquino hacía bastante tiempo, Dios no interfiere directamente con el orden natural cuando Él puede actuar a través de las causas naturales.[23] Más recientemente, el físico y sacerdote anglicano John Polkinghorne ha dado su propia interpretación de la doctrina tomista al señalar que “suponer que Dios actúa habitualmente contra los principios de la naturaleza parecería sugerir la absurdidad teológica de Dios actuando contra Dios, ya que teológicamente las leyes de la naturaleza deben entenderse como expresando la voluntad fiel del Creador que las ordena”[24].
En este contexto, vale la pena mencionar la propuesta del filósofo contemporáneo Robert John Russell, en cuanto a que Dios actúa objetivamente a través de las indeterminaciones cuánticas, influyendo en los eventos sin violar las leyes naturales.[25] Así, aunque evita el intervencionismo directo, difiere de Aquino en que no preserva la autonomía de la naturaleza. Si bien Russell no elaboró mucho específicamente sobre el origen de la vida, otros lo han hecho sobre la base de su modelo, al considerarlo fructífero para articular la acción de Dios en el mundo.[26]
Aquino posiciona a Dios como la causa primaria que sostiene todas las causas secundarias, actuando de manera trascendental sin ser una “causa entre causas”.
Los argumentos filosóficos debieran ser de gran provecho para los científicos que enfrentan problemas complejos. Por ejemplo, la distinción epistemológica entre la agencia Divina y la natural a menudo es malentendida, con numerosos testimonios que afirman que el origen de la vida es obra ya sea de un ser divino o de la naturaleza. Una muestra elocuente en este sentido –hay varias otras– es la declaración del biólogo teórico Stuart Kauffman, según quien “la vida es una expresión natural y emergente de la creatividad rutinaria del universo... Para los devotos que requieren que un Dios Creador la haya traído, la ciencia dice, esperen, estamos llegando a entender cómo todo surgió naturalmente sin la mano de un Creador”[27]. Este tipo de razonamiento es difícil de entender, porque el método científico no tiene el poder de confirmar o refutar la participación de Dios en los fenómenos naturales. Dicho de otra manera, ¿tendría la vida que violar alguna ley físico-química y, por lo tanto, parecer milagrosa, para solo en ese caso concluir que es obra de un Creador?
El método científico no tiene el poder de confirmar o refutar la participación de Dios en los fenómenos naturales. [..] ¿Tendría la vida que violar alguna ley físico-química y, por lo tanto, parecer milagrosa, para solo en ese caso concluir que es obra de un Creador?
Principales desafíos que enfrenta la investigación empírica sobre el origen de la vida
De las cuatro opciones de causalidad mencionadas, es claro que solo la tres y la cuatro permiten un enfoque empírico, ya que la ciencia tiene poco que decir sobre un evento que requirió una intervención divina directa o sobre un episodio aleatorio excepcionalmente único. Sin embargo, más allá de sus convicciones o creencias personales, los científicos han hecho del origen de la vida un objeto de investigación, guiados por su innata curiosidad en adentrarse en lo desconocido. En este esfuerzo, aquellos que son creyentes pueden sentirse inspirados por san Alberto Magno, mentor de Tomás de Aquino, quien afirmó que “en las ciencias naturales no investigamos cómo Dios el Creador opera según Su libre voluntad y usa milagros para mostrar Su poder, sino más bien lo que puede suceder en las cosas naturales sobre la base de las causas inherentes a la naturaleza”[28].
La investigación empírica sobre el origen de la vida constituye una empresa colosal que requiere de la contribución de químicos orgánicos e inorgánicos, biólogos, bioquímicos, geólogos, astrónomos, etc. En principio, se prevén numerosos obstáculos en esta tarea, comenzando con el dilema de si se necesita una comprensión profunda de la vida o más bien una definición operativa de la vida antes de preocuparse por su origen. Este tema ha sido objeto de controversias en la literatura,[29] pero la práctica ha demostrado que los investigadores han podido investigar temas como la química prebiótica, los polímeros autorreplicantes y las protocélulas primitivas sin una definición universal de la vida.
El origen de la vida tuvo lugar hace unos cuarenta millones de siglos, sin dejar registro geológico inequívoco y en condiciones ambientales que son inciertas. Incluso en el hipotético caso de que algún día los científicos lograsen obtener un organismo vivo en el laboratorio, no será posible afirmar que así es como sucedió originalmente.
Por otro lado, cualquier diseño experimental en el laboratorio implica una construcción humana que puede no reproducir fielmente los procesos naturales que tuvieron lugar en la Tierra primitiva. Sin embargo, este argumento no debería desalentar la experimentación en este campo, siempre que los resultados obtenidos se interpreten correctamente y las conclusiones propuestas se mantengan dentro de los límites establecidos por la evidencia experimental obtenida.
Los siguientes son algunos de los principales obstáculos que enfrenta la investigación del origen de la vida en la Tierra:
El origen de la vida tuvo lugar hace unos cuarenta millones de siglos, sin dejar registro geológico inequívoco y en condiciones ambientales que son inciertas. Incluso en el hipotético caso de que algún día los científicos lograsen obtener un organismo vivo en el laboratorio, no será posible afirmar que así es como sucedió originalmente. Por lo tanto, solo podemos aspirar a construir una narrativa creíble y convincente, sabiendo que nunca podrá ser falsable.
Los investigadores han desarrollado modelos para intentar establecer las condiciones ambientales de la Tierra primitiva.[30] También analizan rocas y sedimentos antiguos buscando reconocer posibles “biofirmas” en ellos (fraccionamiento isotópico y microfósiles). El problema es la fiabilidad de los datos, ya que las fuentes originales pueden haber experimentado alteraciones o contaminaciones. Además, se han descrito procesos abióticos que podrían también dar origen a las mencionadas biofirmas.[31]
A pesar de las incertidumbres, se puede afirmar con bastante conf ianza que ya había vida celular compleja hace al menos 3.800 millones de años. Por lo tanto, es razonable especular que formas más simples de vida aparecieron tan pronto como el medio ambiente lo permitió. Esto habría requerido una formación temprana de los océanos y las lagunas, lo cual está apoyado por alguna evidencia geológica.[32]
Puede haber sido un evento que tuvo lugar solo una vez en un sitio en particular
¿Se inició la vida en un escenario específico? De ser así –lo cual es muy probable–, ¿surgió en todas las localidades geográficas del planeta donde se dieron las mismas condiciones ambientales? ¿Cuántas veces se inició la vida en esos lugares? ¿Por qué dejó ello de ocurrir? La lógica molecular común de los procesos bioquímicos de todos los seres vivientes,[33] la misma quiralidad de las moléculas de la vida[34] (ver punto 7 más adelante) y la virtual universalidad del código genético,[35] sugerirían que la vida se ¿Se inició la vida en un escenario específico? De ser así –lo cual es muy probable–, ¿surgió en todas las localidades geográficas del planeta donde se dieron las mismas condiciones ambientales? ¿Cuántas veces se inició la vida en esos lugares? ¿Por qué dejó ello de ocurrir? originó una sola vez. De haber sido un evento único en el tiempo y en el espacio, la ciencia no tiene mucho que decir al respecto.
¿Se inició la vida en un escenario específico? De ser así –lo cual es muy probable–, ¿surgió en todas las localidades geográficas del planeta donde se dieron las mismas condiciones ambientales? ¿Cuántas veces se inició la vida en esos lugares? ¿Por qué dejó ello de ocurrir?
Transición de la materia inerte a la vida: ¿gradual o abrupta?
El salto desde una solución de biomoléculas a una célula viva es gigantesco. El sentido común sugiere que las entidades que están “medio vivas” o “medio inertes” son difíciles de percibir o conceptualizar. En consecuencia, debemos asumir que la vida es algo que aparece cuando se cruza un determinado umbral. El gran reto para la ciencia (y también para los filósofos) es tratar de identificar este umbral. Preguntas relevantes en esta cuestión podrían ser: ¿cómo se integraron las rutas del metabolismo primitivo, las membranas lipídicas y los polímeros de información en un sistema autopoiético? ¿Qué mecanismos permitieron el aprovechamiento de la energía para apoyar los pasos iniciales de la autoorganización? ¿Qué tan simple fue la vida inicial? ¿Fue la primera vida celular? Ocasionalmente aparecen trabajos en esta línea,[36],[37] siempre especulativos y discutibles. Sería deseable que estos fueran más frecuentes, porque aportan nuevas perspectivas que enriquecen la discusión.
Debemos asumir que la vida es algo que aparece cuando se cruza un determinado umbral. El gran reto para la ciencia (y también para los filósofos) es tratar de identificar este umbral.
La extraordinaria complejidad de la vida
Hay muchas formas de revelar la complejidad de una célula viva, por no hablar de un organismo multicelular. Quizás el criterio más sencillo es la arquitectura de una célula viva, una maravilla de la ingeniería natural que muestra una intrincada organización y funcionalidad.
El número de genes necesarios para la supervivencia es asimismo un buen criterio de complejidad. La célula autónoma (aunque en el laboratorio) más simple es el Mycoplasma. El conjunto mínimo de genes suficientes para que esta bacteria se propague en un medio rico en nutrientes es de 473.[38] De acuerdo con estudios recientes, LUCA (Last Universal Common Ancestor), el ancestro común de todas las especies vivientes, ya estaba prosperando en el planeta hace unos 4.000 millones de años y tenía un genoma que codificaba alrededor de 2.600 proteínas.[39] Esto deja poco tiempo para formas de vida más simples.
La gran pregunta es: ¿cómo puede comenzar a existir una célula compleja como LUCA? Aunque se pueden hacer estimaciones teóricas sobre células autónomas más simples que el Mycoplasma, estas no existen en la naturaleza, o al menos aún no han sido descubiertas. Por el momento, estos organismos más simples siguen siendo solo una hipótesis.
La vida implica la codificación, transmisión y decodificación de información en diversos niveles. ¿Cómo pudieron sistemas simples, sin vida preexistente, desarrollar la maquinaria molecular necesaria para almacenar y procesar esta información digital?
La dualidad metabolismo-genética
La dualidad metabolismo-genética complica la comprensión del origen de la vida debido a sus funciones entrelazadas, aunque distintas: el metabolismo proporciona la energía y los sustratos para los procesos genéticos, mientras que los sistemas genéticos codifican las enzimas que sostienen el metabolismo. Esta interdependencia crea un dilema típico de “¿qué fue primero, el huevo o la gallina?”. Las hipótesis que priorizan la genética proponen que moléculas autorreplicantes, como el ARN, precedieron al metabolismo,[40] mientras otros sostienen que la vida comenzó con reacciones químicas autosostenibles.[41],[42] En cualquiera de los dos casos, el acople entre ambos sistemas representa una incógnita.
La vida incorpora información digital, que se expresa mediante un código
La vida implica la codificación, transmisión y decodificación de información en diversos niveles, desde las instrucciones genéticas (ADN/ARN) hasta los procesos celulares. Esta información incluye mecanismos para su replicación y su fiel expresión.
El físico Paul Davies ha afirmado que el aspecto informacional es quizás la propiedad clave de la vida y que su origen podría corresponder a una transición física donde la información adquiere una eficacia causal directa sobre la materia en la que está implementada.[43] De manera audaz, ha propuesto que
la forma en que la vida gestiona la información implica una estructura lógica que difiere fundamentalmente de la mera química compleja. Por lo tanto, la química por sí sola no explicará el origen de la vida, del mismo modo que el estudio del silicio, cobre y plástico no explicará cómo una computadora puede ejecutar un programa.[44]
¿Cómo pudieron sistemas simples, sin vida preexistente, desarrollar la maquinaria molecular necesaria para almacenar y procesar esta información digital? Aunque la química prebiótica pudo haber producido moléculas más simples como aminoácidos y nucleótidos, el salto a un sistema autorreplicante capaz de codificar y transmitir información es enorme.
Además, persiste la pregunta sobre si la información digital, expresada a través de un código casi universal, pudo surgir simplemente por azar. ¿Es razonable pensar que el código es un “accidente congelado”, como propuso Crick,[45] formado por la combinación aleatoria de sus componentes?
Las principales biomoléculas son quirales
La quiralidad se refiere a la propiedad de ciertas moléculas de ser imágenes especulares no superponibles entre sí (isómeros ópticos o enantiómeros), como lo son la mano izquierda y la mano derecha. A pesar de esta diferencia aparentemente pequeña, los enantiómeros difieren significativamente en su reactividad química. La vida se basa en moléculas como los aminoácidos y los azúcares, que son quirales, aunque siempre utiliza solo uno de los dos enantiómeros. Por esta razón, la (homo)quiralidad podría constituir una biofirma útil en la búsqueda de vida primitiva e incluso de vida extraterrestre.
El problema es cómo surgió naturalmente esta preferencia, dado que las reacciones químicas en entornos sin vida o en laboratorio suelen producir ambos enantiómeros en cantidades aproximadamente iguales.[46] Entre las teorías que intentan explicar la ruptura de esta simetría se incluyen la influencia de la luz polarizada circularmente, las fuerzas nucleares débiles y reacciones autocatalíticas que amplifican pequeños desequilibrios iniciales, entre otras. Sin embargo, los mecanismos específicos por los cuales estos procesos podrían haber ocurrido en el mundo prebiótico aún no están bien comprendidos. La sola existencia de múltiples teorías en competencia indica que la quiralidad sigue siendo un aspecto crítico y no resuelto.
Algunas etapas problemáticas en la química prebiótica
La química en el laboratorio, dirigida a producir los componentes básicos de la vida en condiciones de la Tierra primitiva, es quizás el área más exitosa de los estudios empíricos en este campo. No obstante, estas reacciones presentan bajos rendimientos y selectividad limitada. Recientemente, se han desarrollado nuevas rutas para la síntesis de precursores comunes para el ARN, proteínas y lípidos, lo que podría facilitar la integración metabólica en las primeras células.[47]
La posterior polimerización de azúcares, aminoácidos y nucleótidos para formar, respectivamente, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos, es particularmente difícil de abordar en condiciones prebióticas debido a varios obstáculos que no parecen fáciles de resolver (por ejemplo, la descomposición de los polímeros en ambientes acuosos, la falta de catalizadores eficientes, la presencia de mezclas de isómeros ópticos, reacciones laterales con otros compuestos del medio, enlaces inespecíficos, etc.). Consecuentemente, el avance en esta particular etapa ha sido muy lento.
Actitudes conflictivas en la comunidad científica
Dado que este es un campo lleno de incertidumbres e hipótesis difíciles (si no imposibles) de probar, a menudo surgen controversias y posturas obstinadas que no contribuyen al progreso del conocimiento. Una nota reciente publicada en la revista Nature por Nick Lane y Joana C. Xavier habla por sí sola:
El campo del origen de la vida enfrenta los mismos problemas de cultura e incentivos que afectan a toda la ciencia: vender en exceso ideas para lograr publicaciones y financiamiento, poca base común entre grupos competidores y quizás demasiado orgullo: un apego excesivo a escenarios preferidos y poca disposición a aceptar estar equivocado. Estos incentivos se ven amplificados por la dificultad de refutar hipótesis complejas e interrelacionadas que involucran distintas disciplinas cuando hay tan poca evidencia directa –no hay un ‘arma humeante’ por descubrir… declaraciones atrevidas sobre un avance en el origen de la vida son ruido inútil si no vienen dentro de un marco más amplio.[48]
Algunas observaciones adicionales
Gunther Stent, pionero de la biología molecular que luego transitó hacia la filosofía, creía que la ciencia estaba llegando a un punto final. Según él, los principales descubrimientos ya se habían realizado y solo podían esperarse avances incrementales. En un influyente artículo titulado “That was the molecular biology that was”, publicado en Science en 1968,[49] Stent planteó que la biología molecular había alcanzado su punto máximo conceptual tras el desciframiento del código genético. Argumentó que la “Edad de Oro” de la biología molecular estaba terminando, y que quedaban pocas transformaciones conceptuales importantes por realizar, salvo en tres áreas que aún representaban problemas formidables: los procesos responsables de la morfogénesis ordenada de un óvulo fertilizado en un organismo multicelular altamente diferenciado, los atributos extraordinarios del sistema nervioso superior y el origen de la vida en la Tierra.
Dejando a un lado la controvertida cuestión de si el progreso de la ciencia conduce o no a su propia desaparición –un tema altamente debatido–, es evidente que ha habido avances sustanciales en la comprensión de la diferenciación embrionaria y el funcionamiento del sistema nervioso. También es cierto que en ambos casos aún quedan incógnitas relevantes por dirimir. Sin embargo, la colaboración entre investigadores y la validación cruzada constante de sus resultados, características esenciales del método científico, garantizan un progreso continuo en estos temas.
En cuanto a la emergencia de la vida, el filósofo Karl Popper afirmó que el inesperado avance de la biología molecular había convertido el problema del origen de la vida en un enigma aún mayor que antes, ya que había dado lugar a nuevos y más profundos problemas.[50] En cualquier caso, es justo decir que la investigación sobre el origen de la vida muestra algunos progresos a pesar de las dificultades mencionadas, aunque aún es prematuro afirmar que se está construyendo una narrativa convincente y consensuada. Como se puede deducir de la sección anterior, todavía existen grandes incógnitas por resolver. A las ya mencionadas, se pueden agregar la elucidación del escenario más probable y la cuestión de si la primera vida fue autótrofa o heterótrofa, sin mencionar quizás la más importante de todas: cuál fue el proceso de autoorganización que permitió cruzar el umbral de lo inanimado a lo vivo.
Algunas de las áreas que han mostrado progresos interesantes incluyen la síntesis de los bloques de construcción de la vida a través de vías prebióticas plausibles; la catálisis no enzimática de rutas metabólicas esenciales; la ampliación de la capacidad catalítica de las ribozimas (ARN con actividad catalítica), aunque aún lejos de alcanzar el objetivo de un ARN autorreplicante; la propuesta con cierto respaldo experimental de las fuentes hidrotermales como un escenario probable para la aparición de los primeros microorganismos; el autoensamblaje de membranas lipídicas y las simulaciones de protocélulas rudimentarias. Estos avances sin duda están expandiendo los límites de nuestra comprensión sobre cómo pudo haber surgido la vida en la Tierra. La investigación en estas líneas debe continuar, idealmente con una visión sistémica en lugar de reduccionista, dado que es la organización de los componentes químicos más que su identidad lo que caracteriza mejor a la vida.
Logros como los mencionados generan gran entusiasmo, incluso entre investigadores respetables, hasta el punto de hacerles creer que estamos a pocos años de crear vida en el laboratorio o que el problema del origen del código genético ha sido sustancialmente resuelto. Ambas afirmaciones están completamente alejadas de la realidad.
Ocasionalmente, logros como los mencionados generan gran entusiasmo, incluso entre investigadores respetables, hasta el punto de hacerles creer que estamos a pocos años de crear vida en el laboratorio[51],[52] o que el problema del origen del código genético ha sido sustancialmente resuelto53. Ambas afirmaciones están completamente alejadas de la realidad.
Explosiones de optimismo como las señaladas contrastan con otras que reflejan desesperanza o incluso frustración, como la declaración realizada por 33 expertos en el tema:
La transformación de un conjunto de monómeros biológicos apropiadamente elegidos en una célula primitiva capaz de evolucionar parece requerir superar un obstáculo informativo de proporciones súper astronómicas, un evento que no podría haber ocurrido en el tiempo disponible en la Tierra, salvo, creemos, como un milagro… En esta etapa de nuestro entendimiento científico, necesitamos poner en pausa la cuestión de los orígenes bioquímicos de la vida: dónde, cuándo y cómo pueden ser preguntas demasiado difíciles de responder con la evidencia actual.[54]
Esta sombría perspectiva ya había sido adelantada hace cincuenta años por el propio Karl Popper, quien declaró que, incluso si lográramos producir vida a partir de materia inanimada, podríamos alcanzarlo sin una comprensión físico-química completa de lo que realmente estamos haciendo.
Estas opiniones escépticas no deberían afectar la motivación y el entusiasmo de los científicos para emprender la ineludible tarea de intentar elaborar una narrativa plausible sobre el origen de la vida. Es la curiosidad innata del ser humano la que asegura que esta tarea nunca se detendrá, incluso con la conciencia de que hay aspectos del proceso que, debido a su naturaleza histórica, nunca podrán conocerse.[55]
Lo que resulta imperativo en este compromiso es aplicar rigurosamente el método científico y evitar errores epistemológicos, como pensar que el éxito en la síntesis química de biomoléculas complejas resuelve el problema del origen de la vida. Por otro lado, proponer hipótesis no falsables, como la existencia de un multiverso para explicar el surgimiento de la vida por azar, no constituye una contribución útil.[56]
Por último, vale la pena mencionar los fascinantes esfuerzos por encontrar vida en otras partes del universo. Estos estudios podrían contribuir a esclarecer el carácter determinista de su aparición. También podrían llevarnos a la presunción de que la vida pudo haber sido transportada a la Tierra a través de algún tipo de cuerpo celeste. Esta es ciertamente una posibilidad, aunque debemos recordar que ello no resuelve la comprensión completa del intrigante proceso de la abiogénesis.
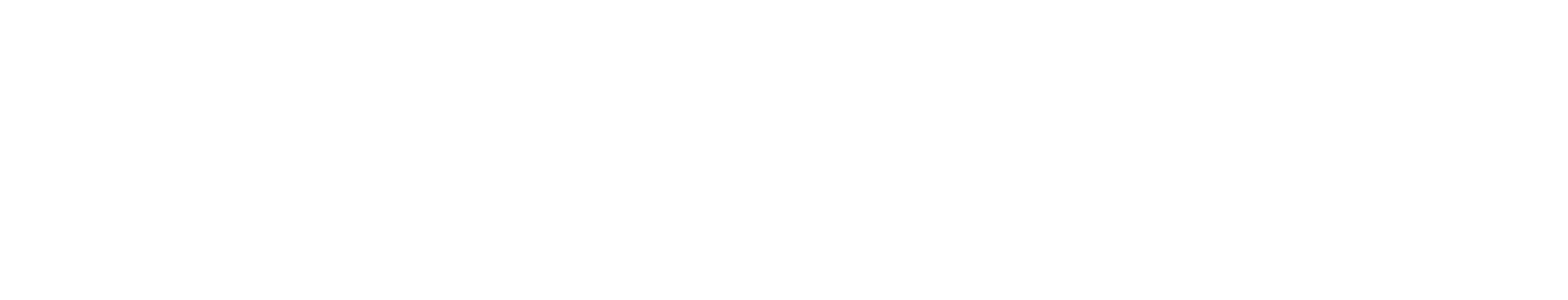



 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
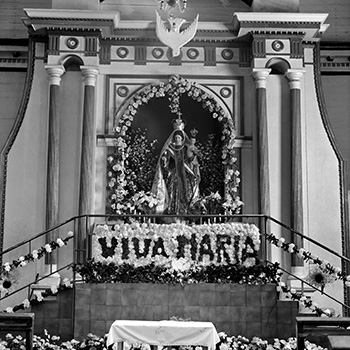 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
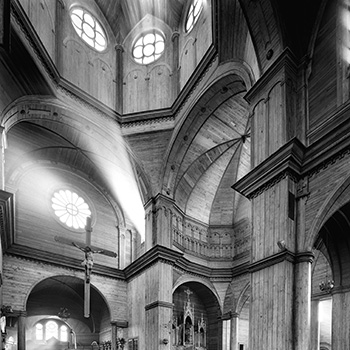 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
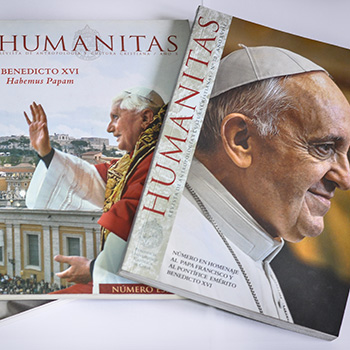 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
