El obispo de Melipilla, Chile, reflexiona sobre la actuación eclesial en torno a la reconciliación nacional basado en algunos documentos de la Conferencia Episcopal de Chile publicados entre los años 1973 y 1989. Con ello releva la tarea reconciliadora de la Iglesia como un imperativo moral que proviene del Evangelio de Cristo y que se dirige al servicio del hombre integral. El Año Santo de 1975, la publicación del documento de trabajo “Humanismo cristiano y nueva institucionalidad” en 1978 y la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987 fueron algunos de los hitos de ese constante esfuerzo de la Iglesia chilena de unir a la sociedad en un espíritu de paz.
Imagen de portada: Espacio dedicado a los 31 académicos, profesionales y estudiantes ejecutados y detenidos desaparecidos de la UC tras el golpe de Estado, cuya conmemoración de 50 años se realizará el próximo 11 de septiembre.
Humanitas 2023, CIV, págs. 322 - 335
En el contexto de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, abordaré el tema de la actuación eclesial de la reconciliación en Chile, basado en algunos documentos de la Conferencia Episcopal de Chile publicados entre los años 1973 y 1989. No me referiré a documentos precedentes referidos al gobierno del mandatario Allende Gossens, tampoco a la actuación del cardenal Raúl Silva Henríquez extra e intra-Iglesia en el tiempo precedente al 11 de septiembre de 1973.[1] El Año Santo de 1975, el Congreso Eucarístico Nacional de 1980, la Misión por la Vida y la reconciliación de 1985 y la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en 1987 fueron hitos de ese constante esfuerzo de la Iglesia chilena de unir en un espíritu de paz a nuestra sociedad.
La tarea reconciliadora de la Iglesia viene a ultimar todas las opciones pastorales tendientes a suscitar un ethos desde el Evangelio de Cristo. Desde la opción pastoral por la vida, surgirá para el creyente un imperativo moral: la tarea de la reconciliación.
La tarea reconciliadora de la Iglesia viene a ultimar todas las opciones pastorales tendientes a suscitar un ‘ethos’ desde el Evangelio de Cristo. Desde la opción pastoral por la vida, surgirá para el creyente un imperativo moral: la tarea de la reconciliación.
1975. Año Santo
La convocatoria del Papa Pablo VI para la celebración del Año Santo de 1975, un año de gracia y de perdón, encontró a la comunidad chilena en un largo y doloroso proceso de división. El episcopado chileno vio en aquel evento de la Iglesia universal un momento propicio para iniciar un itinerario de reconciliación a nivel social, y proclamar a aquel un Año Santo para la patria. Dentro de los objetivos se encontraría el
procurar, tras años de apasionadas luchas políticas, económicas y sociales, la reconciliación de los chilenos, en el respeto de sus diferencias y divergencias, mediante una toma de conciencia más profunda del carácter fraternal de la humanidad, de la dignidad inviolable del ser humano que deriva de nuestro común origen divino y del hecho de que Dios se haya hecho, en Cristo, un hombre como nosotros, participante de nuestra naturaleza humana, hermano nuestro, insertado en nuestra historia.[2]
En efecto, como afirmaría Mons. Raúl Silva Henríquez en la presentación de la declaración del Episcopado sobre la reconciliación en Chile, “los resentimientos mutuos, el deseo de venganza, hacen cada vez más urgente en Chile este año de Reconciliación. Alcancémosla entre cristianos, en el interior del mismo Pueblo de Dios: será el mejor aporte que podemos ofrecer a la comunidad nacional”[3].
Desde el año 1974, el término “reconciliación”, poco a poco, pasó a ser una categoría interpeladora para la conciencia eclesial y también nacional. Llegará incluso a ser parte integrante del lenguaje de la vida política de la nación, y sigue siendo una de las tareas urgentes en el período democrático iniciado el 11 de marzo de 1990.
La necesidad de una reconciliación nacional parte de un diagnóstico global de la sociedad chilena aceptado más o menos por todos los referentes sociales, culturales e ideológicos del país, y llegó a imponerse como un imperativo moral, no obstante que la comprensión del contenido de la reconciliación pudiera ser diversa en los distintos universos culturales e ideológicos: “la aspiración a una reconciliación sincera y durable es, sin duda alguna, un móvil fundamental de nuestra sociedad como reflejo de una incoercible voluntad de paz; y –por paradójico que pueda parecer– lo es tan fuerte cuanto son peligrosos los factores mismos de la división”[4].
1978. Humanismo cristiano y nueva institucionalidad
Uno de los grandes aportes durante los años de polarización social es que la Iglesia en Chile estimó, defendió y educó en los valores de la democracia y la participación. En la carta “El renacer de Chile”, del año 1982, los obispos después de constatar la crisis económica, social, institucional y moral propiciaban un renacer de Chile que exigía tres condiciones: el respeto por la dignidad humana, el reconocimiento del valor del trabajo y el regreso a una plena democracia; señalan también que
los abusos que haya habido [en democracia] no justifican una interrupción tan larga en la vida normal de la nación. Esto no es sano y nos ha traído las consecuencias que ahora lamentamos. Abrir los cauces de participación política es una tarea urgente. Antes que el nivel de las tensiones provoque una posible tragedia.[5]
Con este mismo espíritu, el episcopado habría publicado años antes, en 1978, el documento de trabajo “Humanismo cristiano y nueva institucionalidad”, el que trató diversas cuestiones morales relacionadas con la crisis institucional política del país, a la vez que realizó un ensayo de diagnóstico histórico. En el documento, la Iglesia reitera su compromiso con la democracia y la participación, afirmando que
el régimen democrático con participación representativa parece tener mejores posibilidades de conjugar libertad con igualdad, siempre que la participación se dé no sólo en los derechos civiles, sino también en los derechos económicos y sociales. Ello es realizable, sin embargo, sólo en un contexto de efectivos valores morales y responsabilidades libremente consentidas, guiadas por un alto sentido de justicia y solidaridad.[6]
La fe cristiana aportaría al ámbito político dos elementos: por una parte, “asume, fomenta y eleva todas las formas positivas de consenso vivido, en cualquier comunidad histórica concreta, operando como un fermento fecundante”; y, por otra parte, simultáneamente “será una instancia crítica atenta y vigilante, ante cualquier intento de doblegar y anular la inagotable riqueza personal de lo humano, en aras de algún sistema cerrado de ideas férreas, aun cuando ese sistema se autointerponga como inspirado en el depósito revelado”[7].

Para destacar los 60 años de la Encíclica “Pacem in terris” se determinó incorporar 60 frases que convocan la paz. Algunas son de pontífices, pero también las hay de Santa Teresa de Calcuta, de Martin Luther King, de Clotario Blest, Albert Einstein, Baruch Spinoza, y otras personas que han trabajado intensamente por la paz y la convivencia en el mundo.
Así, en el contexto de la política –las realidades del mundo y de la vida social– la fe cristiana cumple una doble función: por una parte, comprende al hombre en un origen dado y le señala su vocación a la filiación divina; y, por otra parte, al servicio de ese memorial antropológico, la fe comporta “exigencias morales no sólo en la conciencia individual, sino también en la condición social y política de la existencia humana”[8].
El que la Iglesia resalte la importancia de valores como la verdad, la justicia, la libertad y el amor, señala la existencia concreta de sus opuestos; esa existencia, voluntaria y no casual, de vicios antagónicos a los anhelos de la comunidad humana, y que a la luz de la fe implican a Dios mismo, se han reflejado de modo especial en la convivencia social y son en parte los elementos constituyentes de la llamada “crisis moral” que afectó a la vida política y social en Chile.
La Iglesia en Chile planteó al país y a los creyentes un desafío histórico por establecer las bases de una institucionalidad que garantizara los valores señalados y permitiera que el imperativo de la reconciliación nacional se fuera haciendo realidad. Tal propuesta no se hacía desde un lugar ideal. Por el contrario. El prolongado proceso de desencuentro y división de la familia chilena en las décadas de los años 70 y 80 se manifestó de manera especial en la crisis política, siendo el signo más patente la violencia fratricida, pero cuyo antecedente el episcopado de la época instó a buscarlo en lo que llamó “una grave crisis moral”[9]. Es exigencia moral ineludible, afirmó el episcopado, el contribuir a renovar los esfuerzos para “crear un clima prospectivo y esperanzador, que no recuerde a cada paso los presuntos o efectivos delitos y culpas pasadas”[10].
El que la Iglesia resalte la importancia de valores como la verdad, la justicia, la libertad y el amor, señala la existencia concreta de sus opuestos; esa existencia, voluntaria y no casual, de vicios antagónicos a los anhelos de la comunidad humana, y que a la luz de la fe implican a Dios mismo, se han reflejado de modo especial en la convivencia social y son en parte los elementos constituyentes de la llamada “crisis moral” que afectó a la vida política y social en Chile.
Es interesante constatar cómo en la búsqueda de ese consenso pacificante, se asume el problema de la culpabilidad en un horizonte “prospectivo y esperanzador”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Chile se verificó la “imposición coercitiva de soluciones” a través de un régimen militar sustentado por la “doctrina de la seguridad nacional”. Para el episcopado, esa solución impuesta no solo no garantizaba la superación de la crisis, sino que la agravaba hasta el extremo de contradecir la “Unidad Nacional” que dicho régimen pretendía reconstruir. Es en ese escenario real e histórico donde el episcopado juzga que por ese camino se empiezan a comprobar los mismos males que terminaron por destruir el sistema democrático en Chile:
planteadas las cosas en un régimen que quiere ser de reconstrucción nacional, como una guerra prolongada entre chilenos, entre buenos y malos, los amigos y los enemigos, se introduce una cuña de discriminación que prolonga incluso acentuándolo, el antiguo sectarismo que con razón se reprocha a los antiguos partidos políticos. Decimos acentuándolo porque el discrepante pasa a ser considerado no sólo opositor al Gobierno, sino contrario al Estado y a la Nación y por tanto anti-patriota y anti-chileno. Si es efectivo este enfoque, parece desprenderse la urgencia de que no se erija la doctrina de la seguridad nacional como ideología doctrinal o filosofía básica para la búsqueda de una nueva institucionalidad democrática, pues lleva en sí un germen de discriminación, desconfianza, prepotencia y división, que siempre impedirá un consenso mínimo para la convivencia fraternal.[11]
Por eso, para ubicar correctamente la relación que se establece entre la tarea eclesial de la reconciliación y la búsqueda de una institucionalidad que permita ver comprobadas –o al menos aseguradas– las aspiraciones humanas, hay que establecerla en el horizonte histórico, ético y eclesiológico expuesto por el episcopado, es decir, en esa actitud permanente para señalar los errores y sobre todo para indicar los caminos que condujeran a una real y auténtica reconciliación entre los chilenos:
No es nuestro propósito entablar aquí un proceso de culpabilidades ni dirigir un dedo acusador contra nadie. Sólo Dios juzga. Pero, si se trata de diagnosticar desde el punto de vista moral los antecedentes y la explosión de la crisis, nuestra reflexión hecha ahora en la situación de búsqueda de un consenso pacificante, nos lleva a evitar el ver a la sociedad dividida en dos bandos, uno de los cuales tiene él solo toda la razón, la verdad, la justicia, y el otro, toda la culpa, el error, la mentira y la injusticia.[12]
Estas afirmaciones, realizadas en 1978, concluyen con un elocuente rechazo a la división ideológica de la época:
Esta mirada dualista y maniquea peca ante todo de simplista, pues no es fácil que la múltiple gama de posiciones divergentes en una sociedad pueda reducirse a la dicotomía de buenos y malos. Una tal división dicotómica ya la habíamos oído y la rehusábamos en el diagnóstico marxista de la lucha de clases, polarizada entre opresores y oprimidos, dominantes y dominados, burguesía y proletariado. No sería sano reintroducirla con otro signo, cuando se busca una reconciliación basada en la verdad y la justicia.[13]
1987. Visita de Juan Pablo II a Chile
Un factor importantísimo de la actuación eclesial de la reconciliación fue la visita del Papa Juan Pablo II a Chile. Un acontecimiento inédito para la Iglesia chilena, y que, en cuanto a la reconciliación se refiere, significó la condensación de los elementos mayormente resaltados por la enseñanza episcopal en todos aquellos años:
El testimonio del Papa fue una invitación para que todos nos reconciliáramos con Dios. Somos testigos de la sinceridad de tantas conversiones […]. Ha habido esfuerzos por superar el pecado, que es la raíz de todo mal. Esto nos alienta en la esperanza de que el encuentro con Cristo Resucitado sea el comienzo de una profunda reconciliación también social. Invitamos ahora a los chilenos a pasar a la acción. Si nuestra reconciliación es sincera deberá tener consecuencias fraternales.[14]
Ese año 1987, el Papa Juan Pablo II le expresó al episcopado chileno:
Es de alentar que en Chile se lleven pronto a efecto las medidas que, debidamente actuadas, hagan posible, en un futuro no lejano, la participación plena y responsable de la ciudadanía en las grandes decisiones que tocan a la vida de la Nación. El bien del país pide que estas medidas se consoliden, se perfeccionen y complementen, de modo que sean instrumentos válidos a favor de la paz social en un país cristiano en que todos deben reconocerse como hijos de Dios y hermanos en Cristo.[15]
Años después, el 4 de marzo de 1991, el presidente de la República, don Patricio Aylwin, político de acendrada adhesión al humanismo cristiano, comunicó a la ciudadanía la creación de la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”. Ese fue motivo de referencia en su saludo al Papa Juan Pablo II, con ocasión de la visita oficial a la Santa Sede, en abril de 1991:
Porque sabemos que la paz es obra de la verdad y de la justicia, procura-mos alcanzar la reconciliación entre los chilenos mediante el esclareci-miento de la verdad y la búsqueda de la justicia en la medida de lo posible […]. La constitución de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tuvo ese objetivo. Su informe ha sido recibido por el país con entereza y madurez. En nombre de la nación he instado a todos mis compatriotas a aceptar esa verdad y he pedido perdón a los familiares de las víctimas. La tarea no está concluida; pero con estos fundamentos éticos estamos enfrentando este doloroso capítulo de nuestra historia, con la esperanza que jamás vuelva a repetirse.[16]
Meses después, el entonces secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, en entrevista al periódico alemán Die Welt, a la pregunta sobre los Derechos Humanos en el sur, debido a su experiencia vivida en Chile, responde:
El caso de América Latina es muy diverso de aquellos de África y Asia […]. Hay un grado de civilización muy alto. Ciertamente bastantes regímenes militares o, de todos modos, los regímenes dictatoriales que en el pasado han detentado el poder, se han manchado de delitos, tratando de justificarlos con la doctrina de la seguridad nacional. Es una mancha negra en la historia de varios países sudamericanos. Hoy, empero, gracias a Dios, asistimos a un profundo mejoramiento de la situación. Y un gran mérito corresponde a los católicos latinoamericanos comprometidos en la vida pública. Ellos han sabido llevar o están tratando de conducir a sus países al camino de la convivencia democrática.[17]
Juan Pablo II no omitió el “lugar” en donde se resuelve en definitiva la problemática humana y comunitaria: “No podemos, sin embargo, olvidar que la raíz de todo mal está en el corazón del hombre, de cada hombre, y si no hay conversión interior y profunda, de poco valdrán las disposiciones legales o los moldes sociales”.

La “Plaza de la Paz” es una obra que busca promover la paz, el diálogo ciudadano y la reflexión, con la finalidad de aportar al bien común, y que fue diseñada por los artistas nacionales Claudio y Francesco di Girolamo, en conjunto con Alberto Moreira, el premio nacional de Artes 2021, Francisco Gazitúa, y Luis Montes. ©Victoria Jensen
Los deseos del Papa Juan Pablo II en su discurso al episcopado de Chile, en 1987, tuvieron cumplimiento en lo que respecta al tránsito pacífico hacia una plena vigencia de las instituciones democráticas, en la inserción de la nación en el contexto internacional, así como en la solicitud y contribuciones que la comunidad eclesial aportó y que estará siempre dispuesta a ofrecer en su servicio a la comunión humana. Pero el mismo san Juan Pablo II no omitió el “lugar” en donde se resuelve en definitiva la problemática humana y comunitaria: “No podemos, sin embargo, olvidar que la raíz de todo mal está en el corazón del hombre, de cada hombre, y si no hay conversión interior y profunda, de poco valdrán las disposiciones legales o los moldes sociales”[18].
Reconocimiento del pecado y realidad del perdón
El proceso reconciliador que testimonia la praxis de la comunidad eclesial, en el sacramento de la penitencia, posee un “valor paradigmático” capaz de orientar e iluminar el proceso de reconciliación a nivel de la sociedad chilena. En efecto, “el reconocimiento de la culpa, el dolor por el mal causado y la adecuada satisfacción”[19], tocan las raíces más hondas de la nostalgia de reconciliación y de los anhelos de auténtica liberación que existen en la persona y sociedad humanas. Este sacramento nos enseña que
la reconciliación no es el simple olvido de la falta por parte del ofendido; sino que exige, por parte del ofensor, el reconocimiento de la culpa, la reparación, hasta donde sea posible, del daño causado y la recepción humilde del perdón de Dios y del hermano, con el propósito sincero de no repetir las ofensas.[20]
El proceso reconciliador que testimonia la praxis de la comunidad eclesial, en el sacramento de la penitencia, posee un “valor paradigmático” capaz de orientar e iluminar el proceso de reconciliación a nivel de la sociedad chilena.
Es importante el reconocimiento del pecado: “el pecado contrasta con la norma ética, inscrita en la intimidad del propio ser”[21]. “Si uno no reconoce sus pecados, mal puede impulsar un dinamismo de reconciliación”[22].
La realidad del perdón se hace necesaria como “la única manera de frenar la espiral del odio”. Pero, el “perdón no suprime la justicia, sino la venganza. Exige la justicia, pero va más allá de ella y es capaz, con la gracia de Dios, de conseguir el supremo triunfo del amor que es la conversión del criminal”[23]. “Reconciliarse no equivale a decir ‘borrón y cuenta nueva’ y nada tiene que ver con aquello de ‘ni perdón ni olvido’. Ambas actitudes conducen a caminos sin salida. Por eso, hay que recurrir a los criterios evangélicos que introducen en la vida una mirada diferente, capaz de cortar el ciclo de la violencia, despertando las mejores capacidades humanas”[24].
El proceso reconciliador que testimonia la praxis de la comunidad eclesial, en el sacramento de la penitencia, posee un “valor paradigmático” capaz de orientar e iluminar el proceso de reconciliación a nivel de la sociedad chilena.
Un dinamismo reconciliador, como acción moral, solo será posible únicamente y en la medida en que se reconozca efectivamente la realidad del pecado, y se ofrezca el perdón eficaz y real ya realizado en Jesucristo. La garantía de un perdón tal –afirmaba el cardenal Ratzinger– es lo que concede seriedad a la moral. De lo contrario, esta permanece en una pura potencialidad.
En contraste con aquello que constituye el “alma de Chile”, es decir, de esas raíces culturales cristianas del pueblo chileno, la violencia fratricida aparece como la destrucción objetiva de tal peculiaridad. En virtud de esa identidad profunda del ser nacional, la Iglesia confrontada con el Dios de la Vida y en el escenario de una violencia creciente, se sintió especialmente llamada al ministerio de la reconciliación:
Atentos al Dios de la Vida, los Obispos sentimos que Él nos encarga la misión de reconciliar. Porque tenemos tanto en común, los chilenos estamos llamados a ser un pueblo de hermanos. Si, en cambio, vivimos en un país tenso y polarizado es porque no logramos erradicar la práctica de la violencia. En el clamor que nace de las heridas de nuestro pueblo, percibimos la urgencia de llamar a cuantos formamos la Iglesia a ser instrumentos de reconciliación en la verdad, en la justicia, en el amor, que Chile necesita hoy.[25]
¿Qué constituye lo peculiar de la reconciliación tal como la vive y comprende la Iglesia? La tarea reconciliadora de la Iglesia capta en lo más vivo de la división un inconfundible deseo de reconciliación, una nostalgia de la reconciliación.[26]
El que Dios haya asumido la condición humana hace patente la realidad del pecado. Aquí se está tocando un elemento fundante de la reconciliación cristiana y necesario para toda sociedad humana: el reconocimiento de la objetividad del mal y del pecado se hace desde un contexto salvífico que anuncia al hombre que “el pecado no ha logrado destruir la creación”[27].
Un dinamismo reconciliador, como acción moral, solo será posible únicamente y en la medida en que se reconozca efectivamente la realidad del pecado, y se ofrezca el perdón eficaz y real ya realizado en Jesucristo.
Iglesia servidora del hombre integral
Las distintas lecturas de la actuación episcopal desde el marco categorial ideológico o cultural que sea, tanto en la época del régimen militar como en el sucesivo período de consolidación democrática, evidencian la incapacidad de las morales pragmáticas de aprehender y asumir la integralidad de la verdad acerca de la persona humana. Si bien es cierto que en el nivel de la predicación de los valores morales pueden existir puntos de coincidencia con culturas, cosmovisiones y humanismos diversos, pueden también existir, y de hecho así sucede, puntos de desencuentro, en virtud de que la moral eclesial es una moral de fe. En efecto, la Iglesia al servicio de la reconciliación no ofrece una teoría o un sistema ideal, sino que confiesa a una persona: a Jesucristo.
El imperativo de la reconciliación transitó, sin lugar a dudas, por el reconocimiento del ideal democrático y por la exhortación a que la nueva institucionalidad pudiera garantizar los derechos integrales de las personas. Si hubo insistencia en el aspecto de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, además de contextualizarlo en la amplia tarea de defensa de los derechos humanos, se justifica, por una parte, porque aquellos estaban especialmente amenazados, y, por otra parte, porque en las aspiraciones de justicia, igualdad y participación la Iglesia ve líneas fuertes de una visión religiosa y cristiana sobre el mundo social y el sentido de la historia. Y, por lo mismo, esos derechos y valores son anteriores a cualquier ideología o doctrina política que quiera monopolizarlos.
Pero este nivel ético, en el cual el episcopado reivindicó la importancia de la vida política y la noble misión que esta encierra, fue complementado por una autocomprensión de la Iglesia como servidora del hombre integral. Este horizonte contextual y motivacional libera a la Iglesia del riesgo de asumir la realidad social humana de un modo distinto al que le viene exigido por la inteligencia de la fe.
Si hubo insistencia en el aspecto de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, además de contextualizarlo en la amplia tarea de defensa de los derechos humanos, se justifica, por una parte, porque aquellos estaban especialmente amenazados, y, por otra parte, porque en las aspiraciones de justicia, igualdad y participación la Iglesia ve líneas fuertes de una visión religiosa y cristiana sobre el mundo social y el sentido de la historia.
De este modo, la actividad y la vida social de los hombres es proyectada a un horizonte plenificador, al servicio del cual está la Iglesia como sacramento eficaz de salvación. Con todo, este ha sido el nivel más conflictivo de la actuación eclesial en favor de la reconciliación nacional. Pero, al mismo tiempo, ha sido una de las acciones que realiza a la Iglesia más plenamente en aquella vocación e identidad con que se define e identifica a sí misma en el Concilio Vaticano II: “La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”.[28]





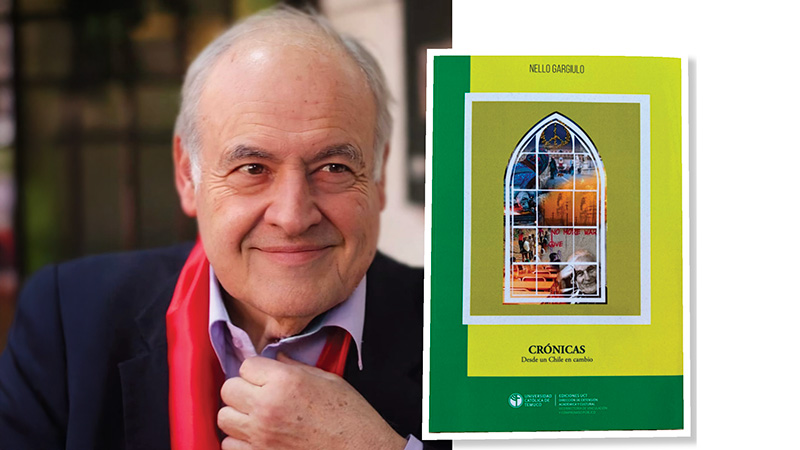
 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.