- Detalles
- José Noriega
Qué cosa sucedería si todos los hombres fuesen andróginos o hermafroditas? Ovidio narra, en su obra la “Metamorfosis” [1], el cambio sufrido por Hermafrodito y por Salmacide, cuando la ninfa, viendo la lucha de aquel por rechazar su amor y sus abrazos, oró a los dioses y les pidió: “ordenad que nada nos pueda separar a él de mí ni a mí de él”. Los dioses satisficieron su plegaria. A partir de ese momento sus cuerpos se convirtieron en uno, una nueva fusión. El nuevo cuerpo reunía en sí la sexualidad masculina y la femenina, pero privada de vigor. Desde entonces, el símbolo de Hermafrodito es aplicado a todos los seres que por sí mismos son autosuficientes para la reproducción y contienen en sí mismos toda la diferencia sexual, como es el caso de los caracoles y amebas.
Este mito, junto a otros mitos inherentes a la bisexualidad [2] —en cuanto mito del andrógino—, además de la degradación simbólica, sufrida a lo largo de la historia y más allá de la repulsión que su representación genera en los lectores, pone de relieve un tema antropológico esencial: interpela sobre el sentido de la diferencia sexual y sobre cómo UN SER puede contener la totalidad de dicha diferencia, realizando en sí mismo la síntesis de los contrarios, para restaurar la imagen auténtica del hombre perfecto [3].
 Si el hombre fuese creado andrógino o hermafrodita, la diferencia sexual sería al final irrelevante, resultando materialmente asexuado. Habría entonces una gran ambigüedad en su existencia, porque sería creado con un cuerpo sensible al mundo, vulnerable, necesitado, atraído por las cosas, y sin embargo no atraído por su símil diferente, pues todos serían iguales e indiferentes a los valores corporales. La evolución histórica sufrida en el tiempo del mito de Hermafrodito —en cuanto ha sido interpretado según el paradigma de la homosexualidad (Thomas Artus, Marcel Proust)— nos permite en la actualidad captar con mayor profundidad su relevancia. A nivel cultural, se ha generado una transformación del sentido específico de la sexualidad, que ha tenido como efecto inmediato la pérdida del sentido de la diferencia sexual, su desnaturalización y su “descorporización”. En consecuencia, el comportamiento sexual (la actividad sexual) se sitúa en el horizonte de una relación pura, basada en el propio interés o placer subjetivo, pero sin ninguna capacidad de generar vínculos duraderos. La sexualidad es actualmente concebida creativamente, en modo plástico, a total disposición del sujeto, constantemente redefinible [4]. Lo que es obvio: basta abrir los ojos a los variados modos de vivir la sexualidad que hoy se presentan, incluso bajo la pretensión de una aceptación social. Sin embargo, el problema no es este, sino el razonamiento que funda dicho actuar.
Si el hombre fuese creado andrógino o hermafrodita, la diferencia sexual sería al final irrelevante, resultando materialmente asexuado. Habría entonces una gran ambigüedad en su existencia, porque sería creado con un cuerpo sensible al mundo, vulnerable, necesitado, atraído por las cosas, y sin embargo no atraído por su símil diferente, pues todos serían iguales e indiferentes a los valores corporales. La evolución histórica sufrida en el tiempo del mito de Hermafrodito —en cuanto ha sido interpretado según el paradigma de la homosexualidad (Thomas Artus, Marcel Proust)— nos permite en la actualidad captar con mayor profundidad su relevancia. A nivel cultural, se ha generado una transformación del sentido específico de la sexualidad, que ha tenido como efecto inmediato la pérdida del sentido de la diferencia sexual, su desnaturalización y su “descorporización”. En consecuencia, el comportamiento sexual (la actividad sexual) se sitúa en el horizonte de una relación pura, basada en el propio interés o placer subjetivo, pero sin ninguna capacidad de generar vínculos duraderos. La sexualidad es actualmente concebida creativamente, en modo plástico, a total disposición del sujeto, constantemente redefinible [4]. Lo que es obvio: basta abrir los ojos a los variados modos de vivir la sexualidad que hoy se presentan, incluso bajo la pretensión de una aceptación social. Sin embargo, el problema no es este, sino el razonamiento que funda dicho actuar.
Recuerdo una conversación con un amigo, también él docente universitario, en relación a la atracción sexual. Él, bastante mayor que yo en edad, sostenía que habría sido mejor para el hombre si no hubiese existido la atracción sexual. Su razonamiento se fundaba en el hecho de que la sexualidad complica demasiado la existencia humana, entristeciendo la vida de las personas e introduciendo en ella el caos. De ahí su rechazo a la hegemonía del eros.
Debo confesar que me quedé afectado por una aproximación de tal naturaleza al tema. En primer lugar, porque encontraba razones a favor de su tesis. No podía no estar de acuerdo con el hecho de que es verdad que la sexualidad convierte, a veces, la vida humana en una experiencia inquietante y entristecedora, como un huésped inesperado e invasor. Por ello se podría estar de acuerdo con su pensamiento en el sentido que no existe otra solución sino que aquella de infligir la muerte al Eros, ahora convertido en un semidiós fastidioso que se adueña de la vida del hombre y lo hace perder el control. Sin embargo, esta propuesta camufla en sí la intención de un hermafroditismo que pretende domesticar la sexualidad, quitándole el misterio guardado en ella, el de la diferencia sexual.
El texto bíblico de la creación del hombre pone a prueba lo impensable de la imagen del hermafroditismo: Adán no era ni un andrógino ni un hermafrodita. En el artificio literario de los diversos y sucesivos momentos de la creación del hombre y de la mujer se refleja un gran contenido antropológico. El soplo divino, que vivifica el polvo húmedo y que convierte a Adán en un ser viviente, adquiere, en la creación de la mujer, una nueva dimensión que es aquella de un cuerpo en tensión respecto del otro, Ish-Ishah (Gn 2, 23); de una carne que se reconoce únicamente en la diferencia sexual. La tendencia erótica aparece entonces radicada en la voluntad divina.
El hecho de que Dios, viendo la infelicidad del hombre, diga que “no es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2, 18), realza la cuestión de fondo: la sexualidad, con la atracción que comporta, indica una intención precisa, capaz de dar sentido a la corporeidad y, en consecuencia, a la existencia misma. Gracias a su cuerpo, el hombre puede insertarse en el mundo. Sin embargo, desde el momento en que no es el cuerpo de un hermafrodita, sino un cuerpo vulnerable a la diferencia sexual, puede entonces —ante la presencia de Eva— distinguir aquello que existe “en general” de aquello que existe “para él”: esta nueva cualidad del “para mí” en cuanto este cuerpo “existe para mi cuerpo” se revela gracias al deseo sexual, originando la percepción erótica [5]. Aún más, gracias al propio cuerpo, logra incorporar al mundo en su vivencia, adhiriéndose al movimiento global de lo creado: su vida comienza ahora a finalizarse y a adquirir una estructura de conducta, moviéndose con una intención precisa [6]. Así, entonces, se puede entender en qué modo la posibilidad de la comunión sexual reconcilia al hombre con lo creado y le permite encontrar su lugar.
Además, es precisamente gracias a su presencia en el mundo —que se da en la diferencia sexual— que el hombre puede reconciliarse con el Creador. El Adán, inquieto y aburrido, que emerge en el principio de la mano del Padre, después de haber conocido la diferencia, puede, finalmente, mirar a Dios sin ninguna perplejidad acerca de la propia identidad. A la luz de su experiencia frente al valor de la diferencia, comprende no solo quién es, sino también el propio destino [7]: “convertirse en uno con Eva” (Gn 2, 24). El soplo divino, que vivifica la carne del hombre y de la mujer en una mutua tensión hacia el otro, se manifiesta entonces con toda su consistencia y verdad, proyectándolos, a través de su impulso, no solo el uno al otro, sino que también mutuamente hacia Dios, haciendo posible que ellos alcancen la fuente de su amor. Se revela de este modo el misterio que esconde la tensión erótica. En la atracción de la diferencia sexual, el Creador atrae hacia sí al hombre y a la mujer. El eros es llamado a una cosa mucho más grande porque, al principio o antes del eros, se encuentra el amor original de un Dios que crea por amor y que llama al amor [8]. Así, entonces, aparece “el amor que mueve el sol y las otras estrellas” [9]; que mueve al hombre llamándolo a sí en la atracción sexual.
Se trata de entender en qué manera la tendencia erótica es capaz de alcanzar a Dios. Para comprenderlo es oportuno aclarar, en primer lugar, la novedad que la experiencia amorosa implica para la persona y, en segundo lugar, cómo en esta experiencia se realiza un nuevo Don de Dios.
1. LA NOVEDAD DE LA EXPERIENCIA AMOROSA Y SU SÍNTESIS
1.1 El papel del afecto
En la leyenda narrada por Ovidio, es extraño observar como Hermafrodito no sucumbe al amor de Salmacide. La ninfa, presa de la belleza del joven, lo alcanza, sumergiéndose en las aguas del lago de Caria y se estrecha fuertemente a él con besos y abrazos, como un pulpo con su presa, mientras él intenta rechazarla, pero en vano. ¿Por qué el compañero de Dionisio rechaza a la ninfa?
La vulnerabilidad originaria del hombre por la mujer y viceversa, con su capacidad de reacción y de tensión mutua, no logra explicar la totalidad de la relación hombre-mujer. La naturaleza humana hace posible la experiencia amorosa, pero esta, por sí sola, no puede generar el acto de amor mediante el cual uno elige unirse al otro. ¿Dónde radica entonces la libertad? ¿Dónde se funda el donarse de sí al otro? ¿Por qué amo? Para entender el alcance de estas preguntas, es necesario resaltar, en la experiencia amorosa, la diferencia entre el amor y el amar.
En el “amor” el hombre se encuentra frente a un evento, a una cosa que le sucede [10]. Y ¿qué cosa le sucede? Un otro, diferente sexualmente, lo seduce, le roba el corazón, lo enriquece con su simple presencia, al punto de habitar en él, en su imaginación, en su memoria, en su fantasía, pero, sobre todo, en su intimidad, transformándolo en una cosa nueva. A este nivel, el amor será siempre una reacción no libre aún, pero tremendamente enriquecedora [11]. Se está en el reino de la pasión, donde el hombre sufre la influencia, la seducción del otro y la transformación que realiza en él. A este nivel, el protagonista es el otro.
En el “amar”, en cambio, se está en el ámbito del “cumplir” por parte del hombre mismo; él elige responder deliberadamente a aquel que lo ha seducido y enriquecido. A este nivel, amar implica el acto de la voluntad, la elección de la libertad. Ahora el protagonista es el mismo sujeto.
¿Por qué, a veces, el hombre rechaza con su libertad a la mujer o la mujer al hombre? Simplemente porque considera al otro extraño a sí. No lo reconoce como su compañero, como la ayuda a él adecuada, no lo percibe como carne creada “para él”. ¿Por qué no lo reconoce, no obstante se dé entre ellos una tensión recíproca, una complementariedad que los atrae uno hacia el otro? ¿Qué cosa falta todavía a este nivel? Falta la pasión del amor, entendida no solo como una situación emotiva que llega a obsesionar a la persona, sino como una transformación interior que nace de la presencia del otro en la propia intimidad [12], vivida por los amantes con más o menos emoción. Se trata de una presencia dinámica, que genera todo un proceso de transformación y de identificación con el otro, empujándolo a la unión con él. ¿Qué cosa es entonces el amor como pasión? Esto es una presencia donada al hombre, que lo llena de alegría, proyectándolo hacia una plenitud nueva. El amor promete tanto. ¿Pero qué cosa promete? Promete una comunión recíproca que perdure en el tiempo, una amistad en una plena convivencia de un co-actuar de los dos que llene totalmente sus corazones compartiendo el don de la intimidad recíproca [13]. Todo esto es posible gracias a la corporeidad sexual que los abre hacia una trascendencia singular, haciéndolos capaces de comunicarse con otra persona, al punto de generarla e introducirla en la plenitud que se vive.
La tensión erótica se convierte en el espacio en el cual tiene lugar el don del amor, que proyecta al hombre más allá de su deseo de satisfacción personal y lo abre al bien de la comunión recíproca en la cual se encuentra la plenitud de la vida. Cuando la experiencia del amor como pasión es vivida en forma recíproca, entonces sus protagonistas conciben la misma plenitud y el mismo destino [14].
1.2 El inicio de la virtud: un amor que atrae
La persona se encuentra ahora atraída por un fin personal, de alguien que la llama o interpela a una comunión. Es atraída desde dentro de sí misma, gracias a la unión afectiva acaecida con el otro. Siendo el otro presente en la persona, esta puede dar inicio a todo un proceso de integración de los dinamismos del amor (pulsión, sentimiento, voluntad), dirigiéndolos hacia la comunión recíproca. Estos dinamismos se convierten en idóneos para construir, en la mediación de los bienes propios, una auténtica comunión de personas. La virtud de la castidad encuentra en el amor su inicio, en cuanto ofrece no solo un don inicial, sino que también una promesa de plenitud [15]. Solo de este modo, el germen de las virtudes podrá desarrollarse y configurarse, no en forma inmediata ni dándose por descontado por cierto, pero sí gradualmente e implicando su libertad.
La comunión prometida hace nacer, en el corazón de sus protagonistas, los sentimientos decisivos: aquel de nobleza y fiereza frente a la belleza del don recibido [16] y aquel de vergüenza frente a la posibilidad de reducir al otro a un objeto del cual disponer [17], eliminando así el espacio de libertad mutua [18]. Las reacciones de nobleza y de pudor frente a la belleza de la comunión prometida son capaces de ofrecer el criterio para un reordenamiento de todo el sistema de fuerzas contenidas en el amor.
Pero este reordenamiento no se da sin la libertad, sin que el hombre se involucre a sí mismo, dirigiendo deliberadamente al bien de la comunión determinados bienes placenteros. El ordenamiento de todo el dinamismo intencional en la persona amada no es inmediato, porque se vive en el drama de la propia existencia sexual que lleva en sí misma la dificultad del deseo frecuentemente descarriado y fragmentado.

1.3 Amor y Libertad
La libertad humana es incitada a responder, a consentir a aquello que le ha sido prometido. Es entonces el momento maravilloso de la síntesis que implica la auténtica experiencia amorosa humana. Es posible hablar de síntesis porque son diversos los elementos que se unifican y la hacen posible: identidad y diferencia, unión y alteridad; pulsión y afecto, naturaleza y libertad concurren juntas a conformarla. Del mismo modo en que la intuición del artista implica una síntesis de diferentes elementos, irreductibles entre ellos, pero concurrentes todos a realizar una cosa más grande, así la experiencia amorosa implica una síntesis que abre un nuevo inicio a la libertad, ofreciéndole el ancla sobre la cual apoyarse, esto es, el bien de la comunión con la persona amada.
En un universo donde todo se repite en un ciclo eterno, donde no hay nada nuevo bajo el sol, “Dios ha creado al hombre para que se dé un nuevo inicio” [19]: de este modo veía San Agustín la originalidad del hombre en la creación, que se hacía así partícipe desde el inicio de la libertad divina. ¿Dónde radica este inicio? ¿Tal vez nuestra libertad es una libertad caprichosa? Este nuevo inicio es ofrecido al hombre en la experiencia amorosa. Este abre un camino nuevo que se dirige a una plenitud de comunión que llena su corazón. ¿Por qué amo entonces? Simplemente porque he sido amado, enriquecido y seducido por otra persona que me ha conquistado con su simple presencia, con su bondad y con su intrínseca belleza. Entonces, se comprende en qué forma la libertad nace de un amor y se dirige a una comunión con otro/un alter [20]. La libertad termina de ser la reivindicación de una autonomía que cierra a la persona en su soledad; ella encuentra, en cambio, su origen en el don del otro y su fin en la comunión con el otro.
En esta perspectiva, se halla una luz decisiva para entender la relación que existe entre libertad y naturaleza, en cuanto la libertad del hombre no es ni una libertad angélica, pura, desvinculada de la realidad humana corporal, ni una libertad constreñida por la determinación del instinto, sino que es una libertad que se encuentra radicada en la corporeidad a través del afecto. Todo el dinamismo corporal, gracias a la mediación del afecto, se convierte entonces en fuente de motivación para la libertad [21]. El inicio de la libertad, esto es, el inicio de la vida moral, se encuentra en el amor, en la presencia del amado en el amante.
Hermafrodito, luchando con la ninfa Salmacide, no tenía esta presencia afectiva en sí. La ninfa le resultaba una extraña. No le era posible identificarse con ella y hacer su propio destino; por ello lucha con todas sus fuerzas con el objeto de que ella no lo confunda, no ahogue su libertad y no impida su viajar. Solo el amor permite reconocer al otro como un uno distinto a sí mismo, permite reconocerse a sí mismo como otro e identificarse con otro en un destino común. En esta mutua transformación que identifica a los amantes y los proyecta hacia el mismo destino, se encuentra la posibilidad de la concordia recíproca, como fundamento de su co-actuar, de su benevolencia, de su amistad. La síntesis de los contrarios, que el mito buscaba, se realiza no en una modalidad de fusión que implica la pérdida de la propia identidad, sino en una libertad recíproca que, por amor, se dona al otro, alcanzando una plenitud nueva.
Lo que sucede al esposo en el Cantar de los Cantares es muy distinto a aquello que sucede a Hermafrodito en su lucha contra Salmacide: “Tú me has robado el corazón, hermana esposa mía, tú me has robado el corazón con una sola mirada, con una sola perla de tu collar” (Ct 4.9). El amor ha abierto un nuevo inicio, al dar un fin nuevo: la donación a la persona amada.
1.4 Amor y actuar
La incidencia de este don del amor tiene su razón práctica y decisiva, pues “del amor del fin, la persona elige cuanto al fin conduce” [22]. El amor se constituye en luz para la inteligencia, precisamente en cuanto ilumina el rostro de la persona amada, y, así, manifiesta la posibilidad de una comunión vivida en la contingencia del actuar [23]. Sin embargo, el amor ilumina desde dentro, gracias a la connaturalidad nueva que se ha establecido entre amante y amado [24]. De este modo, el amor vuelve relevante la reacción de la afectividad frente a tantos bienes convenientes (un beso, un paseo, una manifestación de ternura, la unión conyugal), los cuales se cargan ahora de un sentido nuevo y cautivan o atraen en su contingencia. En su reacción frente a estos bienes, el amante comprende hacia quién se dirige su deseo y quién es el fin de su actuar, todo le habla de la persona amada. El amor es cualquier cosa menos ciego, despierta la inteligencia, la ilumina desde dentro con el objeto de que esta ordene su vida para alcanzar cuanto le es prometido.
La estabilización del amor en el tiempo y su ordenación en la virtud de la castidad se convierten en decisivos para la construcción de una vida y para la verdad del actuar [25]. Se trata de una verdad singular que implica una específica unidad intencional del actuar, lo que hace posible actualizar, en la contingencia de las acciones, una vida plena. La prudencia encuentra entonces en el amor su fuente, y en el deseo su punto de apoyo para construir una vida plena con un actuar excelente.
La mediación de la afectividad nos ha permitido entender en qué manera el eros, en cuanto tensión hacia una plenitud, viene humanizado por el amor recibido. El don del amor se actualiza en un deseo, en una tensión recíproca de uno hacia el otro que, realizándose, crea una síntesis nueva. El eros deja entonces de ser ansia de la propia perfección y se convierte en afirmación y cuidado del otro [26], hasta hacer exclamar: “qué bello que estés aquí” [27]. Este es capaz de generar dentro del sujeto la voluntad de estimular al otro [28], en la búsqueda de un bien común, donde el mismo protagonista encuentra su auténtico bien; el hombre conoce cuál es “su bien” cuando llega a decir “nuestro bien” [29]. Y es este el milagro más grande del amor.
1.5 El significado del placer
En su actuar los amantes descubren el placer, el gusto sexual. Pero ¿qué cosa les gusta? ¿Por qué gusta? El placer nace siempre de la conveniencia de determinadas acciones con el deseo [30]. ¿Se gusta simplemente de la conveniencia del sexo? ¿Se gusta simplemente de las sensaciones? Si así fuese, cualquier persona sexualmente diferente podría generar placer en el otro. Aun más, entre los cónyuges, el actuar sexual se justifica porque se realiza en el amor con tal persona concreta; la persona amante se da al amado y, donándose a esa persona, le dona toda su vida en una dinámica de reciprocidad.
El gusto sexual revela entonces su significado más verdadero; este no es otro que el gusto de la persona que es, por eso, reencontrada en un modo absolutamente original. En el placer sexual, los amantes, disfrutando el gusto por la otra persona, llegan a gozar en pleno de ella, complaciéndose enteramente de su ternura, de su aprecio, de su don e incluso del gusto de poder volverla físicamente feliz, de poderla enriquecer con la propia presencia y el propio don. Se ha visto que, gracias a la percepción erótica, se abre el “para mí” de la realidad. Ahora se puede entender cómo este “para mí”, radicándose en la diferencia sexual, se debe a un don del otro, que es para mí, no simplemente porque sea un complemento, sino sobre todo porque me ama y se me da, generando así una pertenencia recíproca que llena el corazón de ambos [31]. El placer sexual muta en alegría de ser amado y de poder amar, convirtiéndose en reflejo de cuanto, en la propia subjetividad, significa la plenitud del don sexual recíproco que, en sí mismo, contiene una dimensión figurativa [32].
El actuar humano se configura entonces como el intento de realizar la comunión prometida, de actualizar la plenitud vislumbrada. La separación que existe entre aquello-que-ahora-son de aquello-que-son-llamados-a-convertirse, es llenada gracias a la acción de los amantes. La vida moral ¿qué cosa es? La mala fama de la moral nos hace pensar que ella sea una vida de obediencia a las normas [33]. Así entendida, la persona casi experimenta la vergüenza de estudiar la moral, de convertirse en moralista, como si su propósito fuera decir a las personas qué cosa deben o no deben hacer. La vida moral, al contrario, es el lanzamiento hacia la plenitud del amor; es el impulso vital de una persona que busca alcanzar la felicidad prometida.
1.6 Amor y trascendencia
Cuando la persona vive el deseo de querer estimular a la otra persona, con el objeto de que ella pueda alcanzar su propia felicidad, se da cuenta de que, para que esto suceda, no son suficientes la propia bondad y la propia creatividad, que aparecen en todos sus límites. La experiencia amorosa abre a una trascendencia que encuentra en el hijo su propia configuración. Se evita así una consideración cerrada del amor que reduce a la pareja a su propio afecto y ello es posible gracias a la complementariedad asimétrica que la diferencia sexual y el amor implican [34].
La familia, entonces, se inserta en el inicio del amor como uno de sus frutos, presente en su germen y, por lo mismo, como criterio de la verdad del amor. El misterio de la generación, presente en el acto del amar, reconduce al hombre al misterio de su propia generación. En la pasividad que el amor comporta se revela el misterio del amor creativo de Dios que ha hecho así el amor humano. En este sentido, cada experiencia amorosa, vivida en su propia verdad, se abre hacia la trascendencia divina, e implica por esto, una imprescindible alianza con el Creador.
Aun más, la experiencia amorosa nos permite todavía entender no solo que Dios es la fuente del amor, sino que también que la comunión con Él es el fin último de ese amor; Dios es la felicidad total, y solo Él podrá colmar la vida de quien más amamos [35]. Así entonces, aparece en el Eros el deseo de Dios como de Aquel que lo colma en profundidad. Esta apertura del eros a la trascendencia se presenta asimismo con un cierto enigma, porque, en sus bríos, eros intenta llegar a su fuente, pero se encuentra inevitablemente con su límite, porque no encuentra a Dios entre los bienes que busca, que por sí solos no pueden darlo, siendo que un Dios lejano no lo satisface [36]. El deseo de una felicidad en la comunión hombre-mujer se presenta, en consecuencia, en forma ambigua, porque el eros busca algo que, por sí, no puede originar. ¿Cómo es que Dios ha vuelto posible en el hombre esta experiencia tan rica y comprometedora, si esta misma experiencia no es capaz de llevarlo al final a la felicidad?
2. EL ENCUENTRO DEL EROS CON EL ÁGAPE
2.1 El soplo de Cristo
Para poder resolver esta dificultad, es necesario entender en qué modo la carne humana, vivificada con el soplo divino, se encuentra a la espera de un nuevo hálito y en qué modo el primer soplo divino sostiene el segundo. Esto es visible en la carne resucitada de Cristo que recibe el hálito divino, que la vivifica y la hace convertirse en espíritu vivificante (1 Cor 15,45). De este modo, el deseo humano llega a su plenitud, en la deificación de la carne, y toda su humanidad participa de la incorrupción divina. Se revela así la profunda economía de la salvación.
El Verbo eterno ha querido encarnarse en kenosi, cuyas propiedades divinas no han tocado las propiedades humanas de la naturaleza débil que ha asumido, con el objeto que pudiese vivir una auténtica vida humana. En la Resurrección, Cristo recibe la plenitud del Espíritu y su cuerpo se convierte en fuente del nuevo hálito divino [37], la carne humana es por esto llamada a resplandecer la misma gloria divina. El antiguo soplo divino, que hizo convertirse en ser viviente a Adán, encuentra ahora su sentido último en el soplo de Cristo, el cual viene no solo a redimir, sino sobre todo a cumplir la obra iniciada por Dios en el “principio”. Cada hombre es creado en esa relación personal con Cristo, la cual alcanza por la mediación del cuerpo, gracias a un encuentro del todo singular con Él. ¿Por qué se da esta singularidad? Esta se da precisamente porque el encuentro con Cristo se vuelve relevante para el hombre cuando es precedido por el don del Espíritu, gracias al cual el Paráclito viene a habitar en él. La unión afectiva con el Espíritu de Jesús permite reconocer en Él al Cristo, el Hijo de Dios. Esto posibilita al hombre identificarse con Su destino, en el bien de la comunión a la cual se encuentra llamado; se trata entonces de una unión afectiva, que transforma al hombre haciéndolo otro Cristo.
2.2 El don del Espíritu en el matrimonio
Cada sacramento es una efusión singular del Espíritu, que configura al hombre en algún aspecto de la inmensa riqueza de Cristo. En el sacramento del matrimonio los creyentes, en la acción del Espíritu, son imagen de Cristo esposo [38], que se entrega a su esposa, la Iglesia (Ef 5,25). Los cónyuges se vuelven partícipes de este don esponsal, reciben la efusión del propio Espíritu que ha movido el corazón de Cristo a donarse a la Iglesia, y que hace que estos participen de su mismo esponsal [39].
El soplo de Cristo en el sacramento del matrimonio entra, mediante el don de los cónyuges, en sus carnes, llenas de deseos y de pulsiones; en su afecto, pleno de emociones y de sentimientos; en su corporeidad, sensible al otro; y por último, en sus espíritus mismos, abiertos a la verdad y al don. El Espíritu de Cristo es capaz, habitando en el hombre, de integrar todos los dinamismos amorosos en su propia relación con Dios, esto es, en la tensión de amor que existe entre el Padre y el Hijo, unión de amor que es propiamente el Espíritu. La nueva presencia en los esposos del Espíritu Santo ofrece en consecuencia, en su deseo y en su amor, el fin que buscan, el fin de la comunión con Dios que se ofrece como principio de un actuar nuevo.
Este don del Espíritu tiene un efecto terapéutico esencial. Al ofrecer el fin ya en el principio del deseo, redime el deseo de aquella concupiscencia que amenazaba con replegarlo únicamente hacia sí mismo. Si la mirada concupiscente tiene su inicio después de la ruptura de la alianza original con el amor de Dios, ahora, en la nueva alianza, anclando el deseo en la comunión con Dios, se salva de la fragmentación en la cual había caído.
2.3 La caridad conyugal
El misterio más grande del don del Espíritu a los cónyuges se manifiesta no solo en la redención que realiza, sino propiamente en la divinización que implica. El amor de Dios, esto es el Espíritu Santo, puede entrar en el hombre porque en él —habiendo sido plasmado del polvo húmedo que recibe el soplo divino— se encuentra ya en germen el Espíritu, y en virtud de aquello el hombre es imagen de Dios en tensión continua hacia la actualización de la semejanza [40]. El eros, como tendencia a la perfección, a Dios, que adquiere en la relación hombre-mujer una mediación esencial, se convierte entonces en el espacio/ lugar de una nueva donación divina. El Espíritu, entrando en el eros humano, lo conforma al amor de Cristo y lo impulsa a la comunión con Dios en la mediación sexual. Si es verdad que los dinamismos del amor son irreducibles el uno al otro, y es asimismo verdad que no son compartimentos estancos, sino permeables el uno al otro, y pueden por esto ser integrados, plasmados, unificados y pueden enriquecerse mutuamente. Así se expresó el gran Juan Pablo II: “El espíritu infuso del Señor, renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos ha amado. El amor conyugal alcanza, en este modo, la plenitud a la cual está interiormente ordenado, la caridad conyugal, que es el modo propio y específico a través del cual los esposos participan y son llamados a vivir la caridad de Cristo que se entregó en la cruz” [41].
El amor conyugal es así transformado en caridad conyugal. Intento ahora ejemplificar mi última afirmación para poder explicarla en su verdad. La “caridad” va más allá de la simple reducción a la benevolencia o altruismo, ella quiere significar algo más decisivo, esto es, una amistad del hombre con Dios [42]. Cuando Dios dona su amor, su Espíritu, convierte a los hombres en sus amigos y en amigos entre ellos, al compartir su don [43]. ¿Por qué es posible hablar de “caridad conyugal”? La conyugalidad implica la intimidad, que se descubre en el llamado del cuerpo y del instinto y que dirige al hombre a la realidad, en la empatía del afecto y en la exultación del sentimiento que empujan a acoger al otro y la donación de sí, precisamente por la mediación del cuerpo. Así, en el espacio recíproco de intimidad que se abre en el amor conyugal, los esposos, además de poder vivir una amistad singular entre ellos, llegan a vivir también la amistad con Dios, esto es, en su actuar conyugal actualizan la comunión con Dios, la hacen presente.
Entonces, amarse con el amor de caridad implica no otra cosa sino el desear el bien del otro, su felicidad. Pero un amor de esta naturaleza ofrece sobre todo la determinación de lo que significa la felicidad, esto es, la comunión con Dios. De tal manera, se desea y se busca que el otro “esté en Dios”, que el otro viva la plenitud de la comunión con Él [44].
Precisamente porque se trata de caridad conyugal, tal comunión con Dios se actualiza en una comunión conyugal. De este modo, no se corta ni la mediación humana que la caridad requiere, ni se bloquea el dinamismo amoroso en esta mediación.
 La caridad conyugal rocía todo el eros y anclándolo a Dios, se convierte entonces en el principio de una integración nueva del sistema de fuerzas del amor. El amor conyugal con toda la riqueza de dimensiones que implica se encuentra ahora ordenado internamente por la presencia transformante del Espíritu y de la promesa de la comunión que este ofrece. De esta forma, la caridad conyugal se convierte en la madre que genera la virtud de la castidad conyugal [45]. Esta última no será nunca una proyección personal de las potencialidades humanas, sino el efecto en nosotros de la atractiva promesa a la cual Cristo nos invita en el don de su Espíritu. Así se puede entender en qué modo, del nuevo amor y de la comunión con el Padre, se genera una nueva subjetividad, que integra todos los dinamismos humanos en la prosecución del bien último [46].
La caridad conyugal rocía todo el eros y anclándolo a Dios, se convierte entonces en el principio de una integración nueva del sistema de fuerzas del amor. El amor conyugal con toda la riqueza de dimensiones que implica se encuentra ahora ordenado internamente por la presencia transformante del Espíritu y de la promesa de la comunión que este ofrece. De esta forma, la caridad conyugal se convierte en la madre que genera la virtud de la castidad conyugal [45]. Esta última no será nunca una proyección personal de las potencialidades humanas, sino el efecto en nosotros de la atractiva promesa a la cual Cristo nos invita en el don de su Espíritu. Así se puede entender en qué modo, del nuevo amor y de la comunión con el Padre, se genera una nueva subjetividad, que integra todos los dinamismos humanos en la prosecución del bien último [46].
La caridad se convierte en el inicio de un nuevo actuar que empuja hacia una comunión con Dios en la mediación de la comunión conyugal. La novedad en el actuar se encuentra precisamente en cuanto que en este se desea comunicar. En la riqueza que la experiencia erótica implica para sus protagonistas y que da origen a una vastísima variedad de acciones, los cónyuges no solo se comunican el uno al otro el propio amor, esto es, el recíproco reconocimiento y estímulo, la recíproca compañía y ternura, sino que en todo su actuar se comunican el uno con el otro aquello que Dios les ha comunicado a ellos, abriendo, cada vez, siempre más, su ser a una mayor donación al otro y, de esta forma, a una mejor acogida del don de Dios. La distensión temporal, que implica la vivencia del amor conyugal, en sus diferentes momentos y estaciones, se configura en consecuencia, no solo como la capacidad de una maduración de la amistad conyugal, sino que como una maduración en la amistad con Dios.
El amor conyugal participa de las cualidades del amor singular de Cristo, que es un amor salvador; la conyugalidad se convierte en un canal de transmisión de la salvación, del hacerse “similar a Dios”, esto es, en la deificación, dado que en su origen se encuentra el don del Espíritu.
2.4 Santidad conyugal como perfección del amor
Se considera ahora el modo en el cual la caridad conyugal se encuentra en el origen del actuar moral de los esposos, originando una creatividad enormemente variada. La distensión entre aquello-que-ahora-soy y aquello-que-estoy-llamado-a-ser viene colmada mediante la acción, no como el intento desesperado de arribar a la plenitud, sino como una realización imperfecta, en cuanto el fin último, que se busca en la dinámica erótica —la comunión con Dios en la comunión con el otro—, se da ya en el origen de la acción, como una levadura que fecunda la vida. El actuar conyugal poseerá por tanto un gozo nuevo, porque en el placer sexual ofrecerá no solo el gusto de la persona, sino que además permitirá “preguntar el vértice de la existencia, la beatitud hacia la cual tiende todo nuestro ser” [47], esto es, Dios.
Es cierto que más de alguno podría aseverar no tener ninguna experiencia en este sentido, y que su vivencia del amor, al contrario, se presenta en una forma dramática, marcada por muchos fracasos. Sin embargo la fuerza de la reflexión que he presentado no tiene por objeto explicar cómo viven los cónyuges su vivencia erótica, sino más bien aclarar propiamente el modo en el cual su actuar se convierte en relevante para la propia salvación, en consecuencia, meritorio, en cuanto actualización imperfecta del don último que Dios les dará en la resurrección de sus cuerpos. En el abandonarse el uno al otro en el deseo sexual, su actuar trasciende aquello que son conscientes de hacer, por cuanto son partícipes de un misterio de salvación y su intencionalidad se une a una intencionalidad divina. La dramaticidad con la cual se presenta tantas veces esta experiencia es la señal misma de este misterio presente en su amor humano, que lo impulsa más allá de sí mismo.
La vida conyugal se convierte así en un camino de santidad [48], esto es, de santificación recíproca, aun más, de deificación. La santidad conyugal puede entonces ser comprendida como la perfección propia del amor conyugal vivida en el Espíritu.
A la luz de todo lo dicho, podemos entender por qué la vida conyugal es tan valiosa y decisiva para la Iglesia y por qué esta no acepta ninguna ambigüedad al respecto. Aquello que se encuentra en juego es el camino a la santidad de la mayoría de los cristianos, que en la propia vida conyugal son llamados a vivir el mandamiento nuevo del amor. Pero para que su vida conyugal sea verdaderamente un camino de santidad, esta debe ser verdadera vida conyugal. La verdad del amor conyugal es condición imprescindible para que pueda realizarse la caridad conyugal. Solo si es vivida en un verdadero amor, la sexualidad podrá convertirse en un canal de comunicación de los bienes de la salvación.
3. MATRIMONIO Y VIRGINIDAD
3.1 Eros y virginidad
 Para poder comprender, en último análisis, qué es la caridad conyugal, es necesario poner la caridad en relación con una configuración que adopta en relación a otro estado de vida, esto es la caridad virginal. También el don de la caridad, que reciben las personas llamadas a la virginidad, se inserta en la tendencia fundamental humana del eros, en cuanto es tendencia a la perfección, que adquiere, como hemos visto, en la relación hombre-mujer una configuración singular.
Para poder comprender, en último análisis, qué es la caridad conyugal, es necesario poner la caridad en relación con una configuración que adopta en relación a otro estado de vida, esto es la caridad virginal. También el don de la caridad, que reciben las personas llamadas a la virginidad, se inserta en la tendencia fundamental humana del eros, en cuanto es tendencia a la perfección, que adquiere, como hemos visto, en la relación hombre-mujer una configuración singular.
En la narración de Ovidio sobre la metamorfosis que sufre Hermafrodito como consecuencia de la oración de la ninfa, es necesario destacar cómo, al final, también la plegaria amarga del propio Hermafrodito fue escuchada. A partir de aquel momento, cualquiera que se sumerja en las aguas de aquel lago maldito perderá su vigor sexual. Sin embargo, quien ha recibido la vocación a la virginidad no es enviado a sumergirse en aquel lago. No lo es, porque si así fuese, se vería eliminada la tendencia esencial por la cual Dios atrae al hombre hacia sí. Un eunuco para el reino de los cielos no es un Hermafrodito, insensible a cuanto implica la diferencia sexual, ni menos una persona autosuficiente.
3.2 Virginidad y unión afectiva con Cristo
¿Cómo es posible, en consecuencia, una vocación a la virginidad que sea contemporánea al eros? Quien puede entender, que entienda, decía el Señor. ¿Y quién comprende? Aquel que ha recibido el don. Se trata del don de una singular presencia afectiva de Cristo [49], que transforma al hombre y que integra en su movimiento de comunión con el Padre todos los dinamismos humanos. De este modo, Cristo pasa cerca del hombre y lo llama a seguirlo en su cuerpo que es la Iglesia [50], es capaz de focalizar en sí el afecto humano y hacerlo pleno.
El modo en el cual San Pablo ve la bondad de la virginidad se sitúa, precisamente, en una singular relación afectiva con el Señor: “Esto lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es decoroso y fomenta el trato asiduo con el Señor sin distracción” (Cfr. 1 Cor 7,35). El término, sin duda, se refiere al momento en el cual María escuchaba en Betania, sentada a los pies de Jesús, dedicándose a lo único realmente necesario, mientas Marta se dispersaba en un actuar dividido (Lc 10,40) [51]. La virginidad se configura como aquel permanecer en el Señor, con su corazón indiviso, atento al único Esposo (2 Cor 11,2).
Así es como se puede comprender que exista un modo de vivir la sexualidad fuera del matrimonio y ello no por circunstancias externas, sino por una elección libre, que encuentra en el don de la singular presencia de Cristo su fuente. El “hacerse eunuco para el reino de los cielos” implica el acoger el don de Cristo, que anticipa el don escatológico al cual el eros tiende, es decir, una acogida singular en el cuerpo del don total del Espíritu [52].
3.3 La maduración en Cristo
El rol de la diferencia sexual y de la relación hombre-mujer en la vida virginal no es por esto ni anulado ni reprimido. La reacción frente a una persona distinta sexualmente continuará existiendo siempre. Aun más, el sentido de tal atracción viene a ser inserto en una nueva dinámica que tiene como su fuente la nueva afectividad en Cristo. De este modo, hace emerger el sentido último de la tensión erótica, esto es, la comunión con Dios. Tal comunión se da ya en el don recibido de Cristo, en cuanto su presencia afectiva implica una verdadera unión con Él, que es llamada a crecer siempre más. El sentido de soledad que en algunas ocasiones puede emerger y el deseo de la atracción que a veces se puede experimentar se sitúan entonces dentro de un proceso de maduración del don recibido. De esta forma, la presencia de Cristo irriga siempre más todo el sistema de fuerzas del amor, permitiendo que la persona finalice en Él todo su dinamismo personal.
La novedad de la unión afectiva, en la persona virgen, permite que la reacción frente a la diferencia sexual pueda ser integrada en una comunión con Cristo, en la Iglesia; en la cual ella comunique el don de Dios sin poner en juego, sin embargo, la intimidad. Ella, siendo ahora habitada por la presencia de Cristo, da origen a una vida singular que concentra en Él toda su intencionalidad, viviendo “para” Él. La virginidad, en la plenitud del don que recibe, aparece así como el sentido último del eros, como una anticipación en el tiempo de cuanto es llamado a recibir en la escatología.
Conclusiones
La reflexión mitológica prefijaba la restauración del hombre perfecto, pero en su intento no lograba resolver la tensión erótica sino con la fusión de los sexos en una unidad nueva que eliminaba las diferencias y la propia identidad. Con esto no era abolida solo la diferencia hombre-mujer, sino que también la diferencia hombre-Dios. Hermafrodito, no siendo ni hombre ni mujer, se convierte en un dios ambiguo, impotente, lleno de resentimiento. En la configuración simbólica que invade nuestra cultura, la sexualidad ha quedado al final vacía de sentido, plástica, en favor de una relación que puramente utiliza el sexo. Pero ¿se puede pensar así de la sexualidad y de la conducta que esta conlleva?
Si Dios hubiese creado los hombres hermafroditas, ellos no tendrían más el interés por el otro diferente, la tensión hacia otro. Y así, no se tendría la capacidad de acoger la diferencia y de poner un nuevo inicio a la vida, se terminaría por perder la creatividad. En este punto, es interesante recordar cómo la gran teología ha reconocido en la insensibilidad sexual un mal [53], aun más, un vicio similar a aquel de la asedia, en cuanto pérdida del gusto [54]. La interpretación hermafrodita no resuelve el drama, porque quita la energía y la mediación de los bienes humanos en la construcción de la vida, ella deja al hombre suspendido en el vacío, sin movimiento y sin fin. Y, en este punto, cae en la nada, en la soledad, envuelto por la tristeza.
La propuesta cristiana, más aún, no quiere eliminar la diferencia, sino que mostrar cómo, por la fuerza de la fecundidad del amor de Dios, las diferencias tienen un sentido y pueden coexistir juntas. El hálito del principio de la creación encuentra así, en el respiro de Cristo, su fundamento, y la tensión de la carne se serena y se canaliza en el encuentro con el ágape, porque toma, en el inicio de su tensión, la plenitud que busca y, por este motivo, el eros puede alcanzar su fuente. En aquel momento, el eros deja de ser un semidiós incontrolable y molesto, y pasa a abrir un camino de plenitud. La perfección en el hombre no se da en la fusión, sino precisamente en el don recíproco de sí mismo a un otro diferente, en el cual se encuentra un nuevo don de Dios que abre una vía de deificación en el tiempo.
Los contrarios se encuentran ahora unidos haciendo posible una plenitud nueva. Esta novedad es evidente en la vida de María, en la cual confluyen de manera singular el deseo de plenitud con el don de Dios, la caridad conyugal y la caridad virginal: los contrarios se dan en ella con una nueva armonía. En el misterio de su matrimonio con José y de su donarse a la obra y a la persona de Jesús podemos ver en qué modo el don de Dios transforma el deseo humano y lo lleva a una plenitud maravillosa, hasta llegar a comunicar al hombre el fruto bendito de su seno.
Notas
[1] Ovidio, Metamorfosis, III, 285-388.
[2] Cfr. M. Delcourt, Hermaphrodite. Mytes et rites de la bisexualité dans l’antiquité classique, Presses Universitaires de France, Paris, 1958.
[3] Cfr. E. Benz, Adam: Der Mythus vom Urmenschen, Otto Wilhelm Barth Verlag, München, 1955, pp. 219-ss.; M. Eliade, Méphistophélès et l’Androgyne, Gallimard, Paris, 1962, pp. 121-124; R. J. Betanzos, Franz von Baader’s Philosophy of love, Passagen Verlag, Viena, 1998.
[4] Cfr. A. Giddens, La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Cátedra, Madrid, 2000, cap. VIII; M. Farley, Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics, Continuum, New York, 2006.
[5] Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia del corpo, Bompiani, Milán, 2003, pp. 220- 227. Debo la indicación al profundo estudio de D. Donega, Il corpo e la sessualità in Maurice Merleau-Ponty. L’intenzionalità del corpo umano, pro manuscripto.
[6] Cfr. J. Lear, Love and Its Place in Nature. A Philosophical Interpretation of Freudian Psychoanalysis, Yale University Press, New Haven-London, 1998, cap. V, “What is Sex?”.
[7] Cfr. J. Noriega, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bolonia, 2006.
[8] Cfr. Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 11
[9] Cfr. Dante, La Divina Commedia. Paradiso, XXXIII, 145; J. Granados, “Love and the Organism: Theological Contribution to the Study of Life”, Communio, 32 (2006), pp. 435-471.
[10] Cfr. L. Melina, L’azione come epifania dell’amore, Cantagalli, Siena, 2008.
[11] Cfr. D. von Hildebrand, L’essenza dell’amore, Bompiani-RCS, Milán, 2003.
[12] Cfr. J.J. Pérez Soba, “Presencia, encuentro y comunión”, in L. Melina-J. Noriega-J.J. Pérez Soba, La plenitud del obrar cristiano, Palabra, Madrid 2001, 345-377.
[13] Cfr. al respecto de la amistad conyugal el bello texto de Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, III, 123: “Amicitia, quanto maior, tanto est firmior et diuturnior. Inter virum au tem et uxorem maxima amicitia esse videtur: adunantur enim non solum in actu carnalis copulae, quae etiam inter bestias quandam suavem societatem facit, sed etiam ad totius domesticae conversationis consortium; unde, in signum huius, homo propter uxorem etiam patrem et matrem dimittit, ut dicitur (Gn 2,24). Conveniens igitur est quod matrimonium sit omnino indissolubile”.
[14] Cfr. C.S. Lewis, I quattro amori, Jaca Book, Milán, 1993, pp. 65-66.
[15] Cfr. J. Noriega, “Ordo amoris e ordo rationis”, in L. Melina-D. Granada, Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, LUP, Roma, 2005, pp. 187-205.
[16] Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 145.
[17] Cfr. K. Wojtyła, Amore e responsabilità, Marietti, Turín 1979, pp. 161-178.
[18] Cfr. M. Selz, La pudeur, un lieu de liberté, Buchet/Chastel, Paris, 2003.
[19] Cfr. S. AGOSTINO, La città di Dio, XII, 21: CCL XLVIII, 379. Vedere
[20] Cfr. Juan Pablo II, Veritatis splendor, n. 86.
[21] Cfr. P. Ricoeur, “La fragilité affective”, in Philosophie de la volonté, Aubier, Paris, 1960, 2 vol.: vol. I, L’homme faillible, cap. IV, pp. 97-148.
[22] Cfr. Tomás de Aquino, STh., I-II, q. 9, a. 3.
[23] Cfr. L. Melina, Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della teologia morale fondamentale, PUL-Mursia, Roma, 2001, cap. II.
[24] Cfr. R. Caldera, Le jugement par inclination chez saint Thomas d’Aquin, Vrin, Paris, 1980.
[25] Cfr. L. Melina, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia, 2006, pp. 93-100. Ver también M. Rhonheimer, Etica della procreazione, PUL-Mursia, Roma, 2000; J.S. Grabowski, Sex and Virtue. An Introduction to Sexual Ethics, Catholic University of America Press, Washington, D.C., 2003.
[26] Cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 6.
[27] Cfr. J. Pieper, Sull’amore, Morcelliana, Brescia 1974, p. 36.
[28] Cfr. M. Nedoncelle, Vers une philosophie de l’amour et de la personne, Aubier-Montaigne, Paris, 1957.
[29] Cfr. A. MacIntyre, Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, Duckworh, London, 1999, cap. IX.
[30] Cfr. A. Plé, Par devoir ou par plaisir?, Editions du Cerf, Paris, 1980, cap. IX.
[31] Cfr. F. Botturi, “Etica degli affetti?”, en F. Botturi-C. Vigna, Affetti e legami, Annuario di Etica, vol. I, Vita e Pensiero, Milán, 2004, pp. 37-64.
[32] Cfr. P. Ricoeur, “La sexualité. La merveille, l’errance, l’enigme”, Esprit, 28 (1960), pp. 1665-1676.
[33] Cfr. G. Angelini, La cattiva fama della morale, Glossa, Milán, 2006.
[34] Cfr. A. Scola, Il mistero nuziale, PUL-Mursia, Roma 1998, 2 vol.: vol. I, Uomo- Donna, pp. 91-106.
[35] Cfr. K. Wojtyła, Amore e responsabilità, cit., pp. 124-125.
[36] Cfr. S. Grygiel, “‘L’amor che muove il sole e l’altre stelle’: luce e amore”, en L. Melina-C. A. Anderson, La via dell’amore. Riflessioni sull’enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI, Rai-Eri, Roma, 2006, pp. 29-36.
[37] Cfr. L. Ladaria, “Humanidad de Cristo y don del Espíritu”, Estudios Eclesiásticos, 51 (1976), pp. 321-345.
[38] Cfr. P. Evdokimov, Il sacramento dell’amore: il mistero coniugale secondo la tradizione ortodossa, Cens, Brescia, 1983, p. 93.
[39] Cfr. C. Caffarra, Etica generale della sessualità, Edizioni Ares, Milán, 1991, pp. 91- 101; J. Larrú, “La fonte originaria dell’amore: il cuore trafitto”, en L. Melina-C. A. Anderson, La via dell’amore, cit., pp. 159-170.
[40] Cfr. A. ORBE, Antropología de San Ireneo, BAC, Madrid 1997, cap. III, «La formación del cuerpo humano», 58-89.
[41] Cfr. JUAN PABLO II, Familiaris consortio, n. 13.
[42] Cfr. Tomás de Aquino, STh., II-II, q. 23, a. 1.
[43] Cfr. B.D. La Soujeole, “Societé et communion chez saint Thomas d’Aquin”, Revue Thomiste, 90 (1990), pp. 587-622.
[44] Cfr. S. Tomás de Aquino, STh., II-II, q. 25. Debo este ajuste al buen trabajo de O.M. Gotia, Amore, castità e carità in Tommaso d’Aquino, pro manuscripto.
[45] Cfr. A. Adam, The Primacy of Love. A Study of the Place of Sexual Morality in the Moral Code, The Newman Press, Maryland, 1958.
[46] Cfr. J.J. Pérez-Soba, “La caridad y las virtudes en el dinamismo moral”, en L. Melina- J. Noriega-J.J. Pérez Soba, Una luz para el obrar. Experiencia moral, caridad y acción cristiana, Palabra, Madrid, 2006, pp. 161-184.
[47] Cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 4.
[48] Cfr. D. VON HILDEBRAND, Marriage as a Way of Perfection, in J.T. MCHUGH, Marriage in the Light of Vatican II, Family Life Bureau, Washington 1968, 121-144.
[49] Cfr. Tomás de Aquino, STh., I-II, q. 108, a. 4, ad 1: “Praedicta consilia, quantum est de se sunt omnibus expedientia, sed ex indispositione aliquorum contingit quod alicui expedientia non sunt, quia eorum affectus ad haec non inclinatur. Et ideo Dominus, consilia evangelica proponens, semper facit mentionem de idoneitate hominum ad observantiam consiliorum”.
[50] Cfr. L.M. Mendizabal, “La Consagración Religiosa y el sentido de los Consejos”, Manresa, 37 (1965), pp. 225-248.
[51] Cfr. A. Robertson-A. Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St Paul to the Corinthians, T & T Clark, Edimburgh 1999, p. 158.
[52] Cfr. Juan Pablo II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova Editrice-Libreria Editrice Vaticana, Roma 1992, cat. LXXIX, pp. 311-314.
[53] Cfr. Tomás de Aquino, STh., II-II, q. 142, a. 1.
[54] Cfr. J. Guitton, L’amour humain, Aubier Editions Montagne, s.l. 1948, cap VII, “La signification du sexe”, pp. 167-215.
Sobre el autor
Nacido el 6 de abril de 1965 en Madrid. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1990. Es miembro del Instituto Religioso Discípulos de los Corazones de Jesús y de María. Es Doctor en Teología del Matrimonio y la Familia por el Instituto Juan Pablo II, con una tesis dirigida por el profesor Livio Melina. Recibió el premio de la Fundación Civitas Lateranensis por la publicación de su tesis “Qui Spiritu Aguntur Dei. El Espíritu Santo y el conocimiento moral en Tomás de Aquino”. Es profesor de la cátedra de Teología Moral Especial en el Instituto Juan Pablo II desde junio de 2006. Ha sido profesor invitado de la Facultad Teológica de San Dámaso, del John Paul II Institute en Washington DC, entre otras. Es director editorial del Pontificio Instituto Juan Pablo II desde 2010, Superior general de los Discípulos del Corazón de Jesús y de María desde 2008. Entre 2006 y 2010 se desempeñó como vicepresidente del Instituto Juan Pablo II. Es miembro del Consejo de Dirección de la Revista de la Facultad de Teología de San Dámaso desde 2002. Es autor, entre otros, del libro Eros y ágape en la vida conyugal.
► Volver al índice de Humanitas 56
► Volver al índice de Grandes Textos de Humanitas




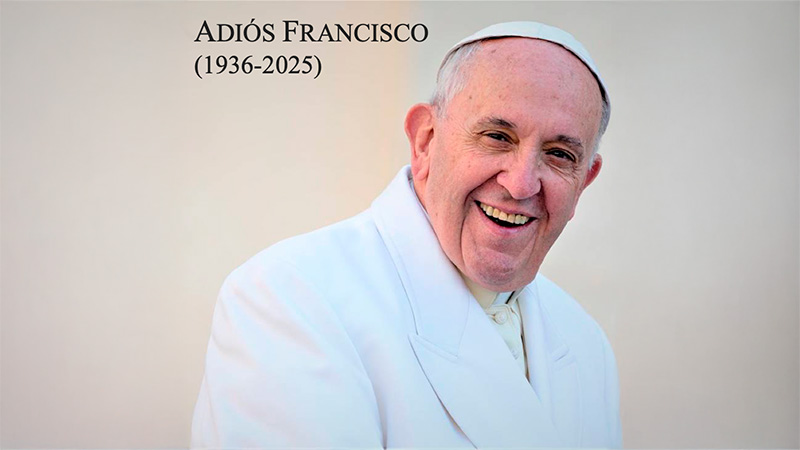
 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
